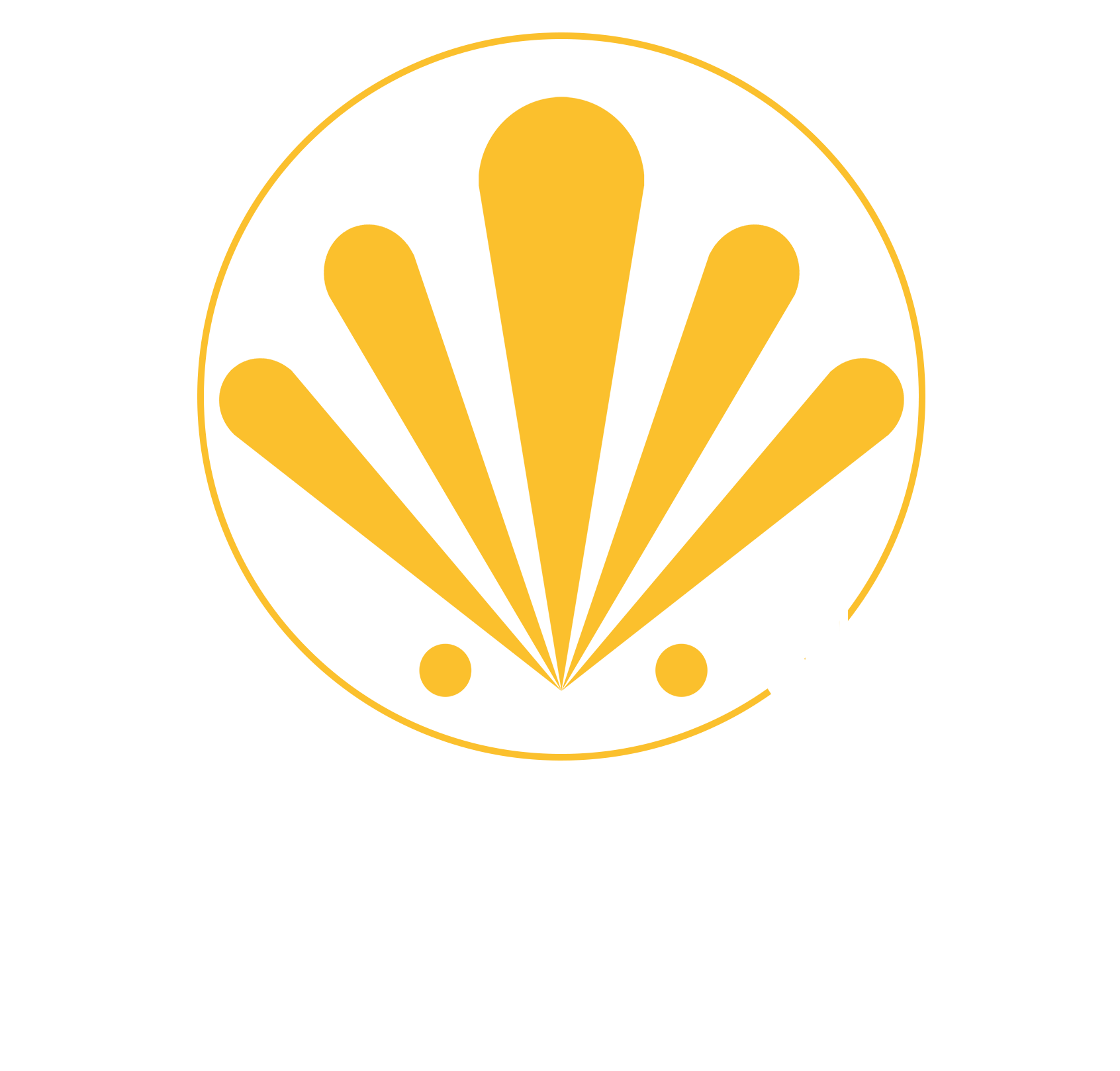 Catedral de Santiago, capilla de música de la
Catedral de Santiago, capilla de música de laLa música que se oía regularmente en la catedral medieval de Santiago de Compostela era música vocal para acompañar los ritos litúrgicos. Los cantores, por tanto, tenían formación en canto, y la música que interpretaban estaba diseñada para deleitar a los peregrinos y fieles que acudían a la catedral a dar culto al apóstol Santiago, lo que debía constituir una experiencia sonora muy atractiva por la especial acústica del lugar.
La Iglesia de los siglos IV-VI, siguiendo la tradición judaica de tiempos de Jesucristo y los apóstoles, optó por una música religiosa exclusivamente vocal, y define el canto sagrado como oración cantada. Eran muy usados instrumentos como cítaras, salterios, flautas, siringas o tímpanos, pero se asocia el canto como forma más pura y perfecta para entonar los salmos y se establece una relación entre aquel y la liturgia.
Fue San Gregorio Magno (540-604) quien unificó los textos y melodías litúrgicas de los antiguos cantos romanos que, en sintonía con la tradición de los Padres de la Iglesia, serán interpretados sólo por voces, sin instrumentos, para lo que creó la Schola Cantorum de Roma, primer coro organizado de la historia, en el que se enseñaba a niños y monjes el arte del canto, para las celebraciones litúrgicas. La comunidad eclesiástica, además de dignidades, oficios, racioneros, prebendados y capellanes, incluía también clérigos cantores y niños o mozos de coro, regidos todos por las reglas canónicas y las normativas del Cabildo, bajo la autoridad del obispo, el prior o el deán.
De la escuela catedralicia compostelana hay noticias durante el ejercicio del obispo Cresconio, quien en los años 1060 y 1063 celebra sendos concilios en Compostela, decisivos en la mejora de la vida eclesiástica y el esplendor del culto divino. La escuela y su sección musical ocuparon sin duda un papel destacado en estos logros. Su prestigio queda acreditado por la presencia como alumno de García, cuya educación fue confiada por Fernando I de León y Castilla al obispo Cresconio.
Pero cuando la escuela compostelana adquiere su máximo esplendor es bajo el ejercicio de Gelmírez, que heredó esta inquietud de sus antecesores pero llevándola a su máximo desarrollo, para lo que contrata maestros de prestigio y envía jóvenes a las universidades europeas más famosas. La escuela adquiere así casi un nivel universitario con docencia en filosofía, teología, derecho y medicina. La sitúa entre la catedral y el palacio episcopal que se comunicaban por la llamada puerta de los Gramáticos. Allí se enseñan las llamadas artes liberales de la antigüedad, donde la música adquiere un nivel relevante tanto en la enseñanza como en su interpretación en los ritos litúrgicos y el culto jacobeo.
Que en el interior del recinto catedralicio se cantaba y se tocaban instrumentos a consecuencia de la presencia de peregrinos que, después de sus incontables fatigas para llegar a Compostela, ha-cían vigilia en el interior de la catedral, es un hecho constatado en el Códice Calixtino: “Causa alegría y admiración contemplar los coros de peregrinos al pie del altar venerable de Santiago en perpetua vigilancia […] Unos tocan cítaras, otros liras, otros tímpanos, otros flautas, caramillos, trompetas, arpas, violines, ruedas británicas o galas; otros cantando con cítaras; otros, cantando con diversos instrumentos, pasan la noche en vela […]”.
Pero la música del Códice Calixtino es, en su mayoría, música culta para especialistas dentro del clero. El propio Códice, en la carta inicial atribuida al papa Calixto II, acredita que la catedral compostelana contaba con un coro para el canto ordenado y riguroso de los cantos litúrgicos, especialmente los destinados al culto jacobeo, porque como dice el Calixtino: “[…] todo cuanto se cante del apóstol Santiago debe ser de gran autoridad”. Precisa además que algunos versos deben ser repetidos por un niño entre dos cantores, por un niño alternando con el coro, por dos cantores alternando con el resto del coro, una alternancia entre cantor o lector, o incluso piezas para oficios que serán representados con alternancia entre lector, cantantes y grupos corales. Es, por tanto, un hecho inequívoco la existencia de un grupo coral especializado e incorporado a la comunidad eclesiástica compostelana del siglo XII, que funcionaba diariamente para el canto de la misa y los oficios de la catedral, con rigor horario, y cuya interpretación iba expresamente dirigida a los peregrinos que llegaban a la catedral. El grupo de cantores, canónigos y niños adquiere pronto una función relevante en los ritos litúrgicos, conformando la schola cantorum o capilla de música, que irá incluyendo no sólo voces sino también instrumentos musicales que intervienen con regularidad para el mayor realce del culto litúrgico.
Enseguida se hace necesaria la función de administrar y ordenar este colectivo y su labor, y se establece la figura del chantre, sochantre o capiscol, al que se encomienda el buen funcionamiento del colectivo de cantores, para lo que debe ordenar los oficios litúrgicos, iniciar los cantos, entonar los salmos, enseñar a los niños a leer latín y los cantos litúrgicos, así como seleccionar adecuadamente y sustituir a los niños cuando crecen y mudan la voz. En el Códice Calixtino aparece este cargo bien definido en la persona del canónigo Juan Rodriz.
En 1480, bajo gobierno de Alonso II de Fonseca, se incorporan a la capilla de canto doce niños más, con lo que el grupo se convierte en orfeón polifónico, como expresión de una tradición polifónica que adquiere en esta época su máximo asentamiento a expensas de cantores que pertenecen a la comunidad eclesiástica.
La Edad Moderna traerá la secularización de los coros eclesiásticos, lo que obliga al colectivo a salir fuera del claustro catedralicio y ocupar viviendas próximas a la catedral, bajo la tutela y enseñanza del maestro de capilla, quien, por sus mayores conocimientos musicales, ha sustituido al sochantre en la docencia y administración de la vida y labor de los niños cantores, que transcurre en régimen de internado en esta casa o colegio.
La organización de las capillas de música eclesiásticas estará regulada en los estatutos o constituciones de cada catedral o monasterio. La de Santiago queda completada en la Constitución de 1578, donde se establecen como miembros de la catedral compostelana, además de los veintiséis capitulares, veinte beneficiados, de los cuales seis lo son como músicos: maestro de capilla, organista, tenor, contralto, sochantre y vicesochantre. Además de estos beneficiados, integran la capilla de música un número variable de instrumentistas y cantores, además de los seis niños de coro.
Entre las voces de adultos, siempre voces de varones, las actas capitulares de la catedral recogen la presencia de las voces de tenores, contraltos y bajos para conformar, junto a los niños, los recursos vocales necesarios de la polifonía coral. El método habitual para elegir voces es el de oposición, si bien en alguna ocasión especial se atiende la propuesta de un capitular o del maestro de capilla.
Los niños adquieren un papel notorio y aunque con algunas variaciones, se constituye regularmente en un número de seis -de ahí el nombre de “seises” con el que se les llama- o de doce, en catedrales más dotadas para el culto, entre las que llegó a estar la compostelana.
Los componentes más pequeños de las comunidades eran, pues, niños de coro, que aparecen en las catedrales durante la Edad Media como partes integrantes de la comunidad eclesiástica. Se les denomina niños o mozos de coro, o pueri cantore, infantes, coloradillos (por el vestido), seises (por el número), y danzantes, si acompañan los cantos con pasos de danza, como en la catedral de Sevilla, lo que denota que a menudo se les rodeaba de una cierta espectacularidad pública.
Los seis niños de coro están a cargo del maestro de capilla que, a expensas del Cabildo, los educa, mantiene, viste, calza y les da ropas coloradas adecuadas. La vida de estos niños era bien distinta a la de los chicos de su edad, por el régimen de internado controlado por un adulto que ejercía de padre y de maestro. Su edad oscilaba entre los seis y trece años, y su origen social era muy abierto a cualquier procedencia, por cuanto el criterio prioritario de selección era estar en posesión de una buena voz y condiciones para la música, aunque a veces ocurría que los padres eran servidores de la catedral.
Muchos de estos niños, luego músicos famosos, tenían opción de seguir los estudios eclesiásticos en sus seminarios diocesanos, aunque debían acreditar unos conocimientos básicos, buena conducta, buena fama de los padres, así como la ausencia de enfermedades contagiosas y defectos físicos. No es infrecuente que muchos de ellos terminen siendo músicos instrumentistas en la propia capilla de música; de hecho, es bien conocido el episodio de un violinista veneciano que, en el siglo XVII visita Compostela como peregrino pero decide quedarse, es admitido en la capilla de música y adquiere el compromiso de enseñar el moderno instrumento del violín, lo que es una novedad, en la que el Cabildo compostelano es pionero.
El desarrollo de la música, y particularmente de la polifonía, convierte al coro en una auténtica escuela y centro de cultivo musical, en donde las voces infantiles de tiples o contraltos se hacen muy necesarias en la comunidad cantora para la correcta interpretación del canto litúrgico.
En 1772, el arzobispo Rajoy, ante distintas necesidades eclesiásticas y ciudadanas, promovió y costeó la construcción del formidable edificio, frente a la catedral, que se destinó a juzgados, casa consistorial, cárcel, seminario de confesores -que atendían a los peregrinos en la catedral, y hablaban varios idiomas-, y residencia común de los niños del coro, así como de misanos y acólitos, para que vivieran en régimen de seminario. Este es el formato que define hoy a las escolanías de los monasterios e instituciones religiosas.
Durante las fases en que los niños residen en el seminario, cuentan también con un maestro que les enseña latín y los fundamentos de la educación primaria. En 1868, por orden municipal, se desaloja el seminario de confesores y de niños, que son mandados a vivir en casa de sus padres o en una residencia cercana. La salida de los niños del seminario influye negativamente en su comportamiento y rendimiento musical, por lo que en alguna fase posterior se retorna a la fórmula de formación en el seminario bajo custodia eclesiástica.
Gran relevancia tiene el maestro de capilla, cuyo primer cometido es la formación de los niños de coro, con los que debe convivir en una casa o en el seminario de confesores, que tienen a su cargo la educación musical de los niños. Además, debe reunir y coordinar a los cantantes e instrumentistas, todos ellos sometidos a la debida obediencia, para el trabajo de ensayos y perfeccionamiento bajo su dirección musical en todas sus actividades artísticas. Asimismo, tiene además labores de composición de obras litúrgicas que irán incorporándose al repertorio. Todo ello le convierte en la persona más relevante de la capilla de música, cargo cuya nominación se hace a través de una exigente oposición que debe superar antes de ser designado.
Además de las voces, la capilla de música también incorpora, con el tiempo, instrumentos musicales según tradición que tiene sus inicios en el siglo XII. Primero el organistrum como acompañamiento idóneo de las voces, y luego el órgano de tubos y los instrumentos de cuerda y de viento, irán incorporándose en la capilla de música siempre para atender las numerosas funciones y actividades del año litúrgico (festividad del Apóstol, Semana Santa, Corpus, Navidad, etc.). No hay un momento preciso de incorporación de la orquesta sino una incorporación paulatina que viene desde la Edad Media. Sin embargo, el papel relevante lo realizaban las voces y los instrumentos las reforzaban sin una función independiente. Así será hasta el siglo XVII, cuando la orquesta se integra a la capilla como un elemento más a las órdenes del maestro, aunque aún con un tratamiento coral, apoyando a un coro o haciendo las veces de uno de ellos, especialmente en las obras policorales de José de Vaquedano.
Será en el siglo XVIII, con la influencia italiana general y la particular del maestro de capilla Buono Chiodi y luego de Melchor López, cuando la orquesta ocupe su papel independiente y relevante.
La orquesta de la capilla de música llega a ser una agrupación de hasta treinta y dos músicos que acceden por exigente procedimiento de selección, y se constituyen simultáneamente en una agrupación artística y una institución docente de primerísimo nivel. Se instituye así en una auténtica institución docente en la que se forma el futuro músico, que adquiere al mismo tiempo una formación general a la que probablemente no tendría acceso de otro modo. Hasta finales del siglo XIX, será el centro musical más importante de la ciudad, y quizá de toda Galicia, no sólo por su nivel artístico y por el nivel de formación que ofrece a sus miembros, sino también por el número de músicos con plaza en propiedad que figuran en su plantilla y la estabilidad que se registra en sus actividades durante mucho tiempo.
El máximo esplendor lo alcanza en el siglo XVIII, en que por sus voces, sus instrumentistas y su maestro de capilla se cuenta entre las mejores capillas de música de España y aun de Europa, siendo a la vez agrupación musical de prestigio, escuela de música y productora de obras musicales eclesiásticas de primer nivel.
El siglo XIX, que en lo musical continúa los pasos del XVIII, trae un hecho relevante para la catedral, como las excavaciones arqueológicas y el redescubrimiento de los restos jacobeos, bajo la iniciativa del cardenal Miguel Payá y Rico en el año 1879, que va a suponer un cierto fortalecimiento en el culto al Apóstol. La Misa solemne de Beethoven, de cuyo libreto recibió el cardenal Payá un ejemplar de unos peregrinos alemanes como regalo de culto al Apóstol, se convirtió en una de las excelentes músicas que la capilla empezó a interpretar para el culto solemne de la catedral. Pero los momentos de esplendor terminarán y el último cuarto del siglo XIX traerá cambios que iniciarán un progresivo deterioro de la capilla de música a causa de las dificultades económicas y el desarrollo sociocultural. Las graves pérdidas de patrimonio y de fuentes económicas hacen cada vez más difícil a las comunidades eclesiásticas el mantenimiento de una capilla de música, lo que va a generar una reducción de plantilla y de salarios, la aparición de otras alternativas musicales, la competencia artística, la simultaneidad con otras agrupaciones y a veces la fuga definitiva a alguna de ellas, la aparición del conservatorio de música que desvía las ventajas formativas de la Iglesia hacia otros centros civiles, y la declaración, a comienzos del siglo XX, por el papa Pío X, de motu proprio, que busca un retorno de la música sagrada, entendida como una vuelta al canto gregoriano y a la polifonía clásica, diferenciándose de la música profana y los instrumentos modernos. La consecuencia, no inmediata pero sí paulatina, de este espectacular cambio de las coordenadas culturales y sociales de la música, desembocará, poco a poco, en un decaimiento de la capilla en su nivel artístico y en sus actividades, que terminará, primero, en la desaparición de la orquesta de la plantilla formal, de la capilla y, finalmente, también de las voces que, con el argumento de “acomodación a la legislación escolar” lleva a disolver definitivamente en la década de los setenta del siglo XX el coro de niños y la actividad musical.
Lamentablemente, acaso por una mal entendida modernización del canto litúrgico asociado al deseo de participación de los fieles que se ha instaurado en la catedral jacobea en las últimas décadas, se ha ido diluyendo poco a poco esta tradición histórica hasta su desaparición, en contradicción con la espléndida viabilidad de las históricas escolanías de Monserrat o de El Escorial, o la moderna de Santa Cruz del Valle de los Caídos, que acreditan que la labor musical al servicio de la liturgia ha estado inspirada por la secular y fecunda tradición europea de aprendizaje de la música en las capillas monásticas y catedralicias a través del canto coral y la música sacra.
Con carácter reciente, el Cabildo de la catedral de Santiago ha dado pasos hacia una posible recuperación de esta antigua y riquísima tradición, convocando audiciones para niños y niñas de entre diez y catorce años, para seleccionar las voces blancas con las que recuperar la escolanía que durante siglos enriqueció y dio vida al gran patrimonio histórico musical de la catedral compostelana. El coro, denominado Ángeles de Compostela, como en su última trayectoria antes de su desaparición, ha reiniciado su actividad pública en enero de 2009. [AS]