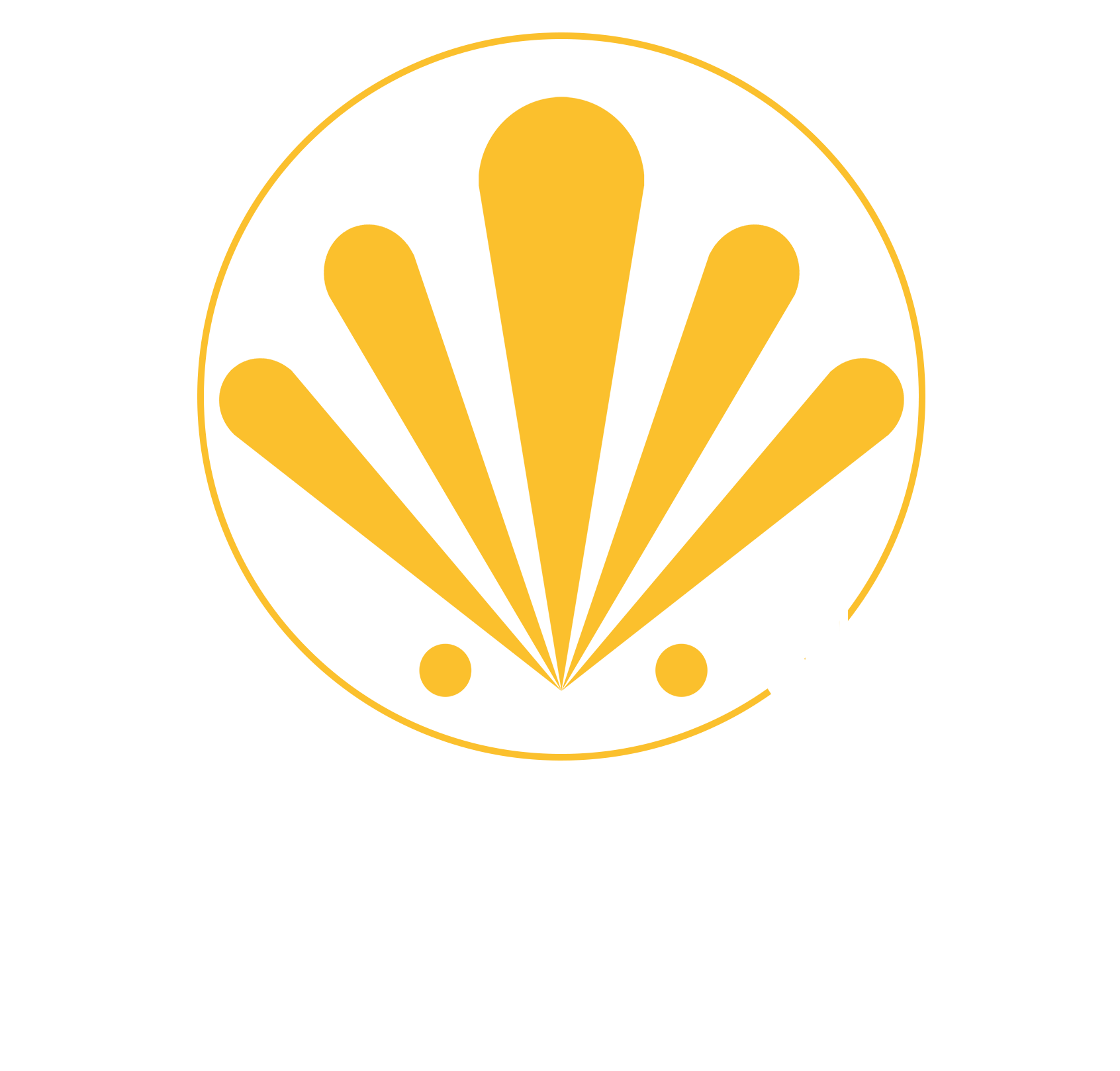 organistrum.
organistrum.Instrumento medieval de cuerda, cuya presencia y evolución se genera en buena medida a través del Camino de Santiago. Su nombre procede de la contracción de organum e instrumentum, términos que conforman el nombre con el que se conoce en la Edad Media. Constaba de tres cuerdas que eran frotadas por una rueda giratoria, impregnada en resina en polvo y accionada por una manivela. En el lugar del mástil hay otra caja alargada con teclas para accionar las cuerdas de modo indirecto en vez de con los dedos. Incorpora la capacidad de establecer un sonido permanente y constante por medio de su bordón, lo que hoy llamamos nota pedal.
Es uno de los pocos instrumentos de origen europeo que aparece en el siglo X, aunque se cita un posible antecedente árabe e incluso egipcio. La primera referencia escrita es Quomodo organistrum construatur [Cómo construir un organistrum], atribuida al abad Odón de Cluny a mediados del siglo X. Las primeras representaciones que se conservan en Suecia, sugieren su posible procedencia de la viola medieval por incorporación de un teclado al mástil, pero manteniendo en principio el arco, que luego se sustituirá por la rueda.
Estos primeros organistrum son grandes, de cerca de dos metros de longitud, por lo que deben ser manejados por dos personas: una movía la rueda mediante una manivela y la otra interpretaba la música activando unas teclas con presión tangente sobre las cuerdas melódicas, generando una determinada nota musical. Solo tiene en principio doce cuerdas, es decir, una escala cromática de una octava. Se trata pues de un instrumento pesado y de ejecución lenta, que pronto buscará unas mejoras evolutivas que aumenten su eficacia. Una forma de lograrlo es eliminar el cuerpo en forma de 8 del instrumento, unificando la caja de resonancia y la rueda a la caja del teclado, que se convierte en teclas de pulsión y adquiere una forma de ortoedro. Es el organistrum representado en las Cantigas de Santa María. Otra opción será mantener el esquema inicial pero reduciendo las dimensiones. Así es el organistrum que aparece en la puerta del Sarmental, catedral de Burgos (s. XIII). Por estas dos fórmulas se hacen más ligeros y ágiles, lo que permite a un solo intérprete manejar la manivela y el teclado e incluso simultanear el canto, con lo que se hace popular y adecuado para el uso profano, este el origen de la zanfona.
A través de las representaciones escultóricas de los pórticos y pictóricas de los códices, se han podido reconstruir los distintos modelos de organistrum y valorar su evolución. Las imágenes más antiguas en España, por tanto con formas de organistrum más primitivos, son los de los pórticos de las iglesias de Santo Domingo de Soria y de Ahedo de Butrón, en Burgos, ambas del siglo XII. Son formas que terminarán desapareciendo por sus excesivas dimensiones, que requería dos personas para su uso, y la aparición de nuevos instrumentos musicales técnicamente superiores para las finalidades que estos cubrían, como el órgano de tubos, que respondía mejor a las exigencias de una polifonía cada vez más compleja. Ambas reproducciones han sido realizadas por el musicólogo y luthier Antonio Poves.
El organistrum técnica y artísticamente más perfecto es el representado en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Adornado de lacerías mudéjares, es referencia obligada en cualquier mención a dicho instrumento. Una característica suya es que las teclas aún no son pulsadas, sino por sistema de tracción, por lo que desde el punto de vista musical es de ejecución lenta, adecuado para el acompañamiento del canto litúrgico, pero no para la interpretación de la melodía solista. No obstante, debió ser un instrumento muy importante en el acompañamiento de las primeras composiciones polifónicas que se conservan en el Códice Calixtino. No en vano el maestro Mateo le concedió la posición central, coronando el Pórtico de la Gloria, lo que parece sugerir más que una mera cuestión de simetría geométrica, sino la de concederle un papel primordial en la música litúrgica. Ya entonces había constancia de que era un instrumento adecuado en las escuelas de música y canto de los monasterios y catedrales, como herramienta de acompañamiento como de composición.
Gracias a la precisión de detalles con los que fue esculpido, ha podido ser reproducido con toda fidelidad, lo que ha ocurrido al menos en tres ocasiones. La promocionada por la Fundación Pedro Barrié de la Maza y realizada en convenio con el Departamento de Musicología de la Universidad de Santiago de Compostela es la realizada por el luthier Christian Rault Niort en 1990. Otra reproducción es la de Jesús Reolid también en 1990, y la más reciente (junio de 2008) de Antonio Poves, ricamente instruida en su tesis doctoral Iconología del organistrum en el arte medieval español.
Un organistrum de gran interés en la evolución del instrumento es el del Pórtico de San Miguel de Estella (Navarra), también del siglo XII y de grandes dimensiones, como el compostelano, pero incorporando el teclado de pulsión, con lo que gana mucha agilidad y le hace capaz de no limitarse a un papel de acompañamiento general, sino en la reproducción de una línea melódica, lo que le convertía en un instrumento de máximo interés en las schola cantorum de las comunidades eclesiásticas para el aprendizaje y memorización de los cantos litúrgicos, en especial cuando la escritura musical en muchos casos no era más que una referencia nemotécnica de si la melodía subía o bajaba, pero no de la precisión tonal en que lo hacía. De gran interés resulta su policromía, que no sólo debía contribuir al ornamento exterior, sino también en la conservación de la madera, y en su sonoridad. Su reconstrucción se debe también al mencionado luthier Antonio Poves.
Dentro de la iconografía española del organistrum, el siguiente paso evolutivo lo encontramos en el prototipo de la puerta del Sarmental en la catedral de Burgos (s. XIII). Conserva la forma en 8 de su caja de resonancia y su teclado es de pulsión, con lo que gana enormemente en portabilidad y agilidad melódica, y le convierte en un instrumento apto para acompañar el canto del propio intérprete, no necesariamente religioso, lo que le habilita para el canto profano de los juglares y músicos ambulantes, como precedente de la zanfona.
Otro paso evolutivo en la reducción del tamaño y en su uso extraeclesiástico es la miniatura de la cantiga 160 de Santa María de Alfonso X el Sabio (s. XIII), que unifica la caja de resonancia y la del teclado en una sola caja en forma de ortoedro, que le hace una herramienta eficaz en la corte real, en donde no sólo se usaría para acompañar cantigas marianas, sino también cantos profanos de la lírica galaicoportuguesa. No en vano, uno de los colaboradores de la corte fue el canónigo Airas Nunes, conocido segrel de la lírica galaicoportuguesa.
El pórtico de la iglesia de La Hiniesta, Zamora (s. XIV) nos muestra ya una forma evolucionada en que la caja de resonancia busca nuevas formas aproximando a la zanfona. Por último, en este recorrido por la evolución del organistrum a través de la iconografía hispánica, el tríptico del monasterio de Piedra, de Zaragoza, (s. XIV), en la actualidad en la Academia de la Historia, en Madrid, nos presenta una forma que se acerca ya mucho a las de la zanfona. [AS]