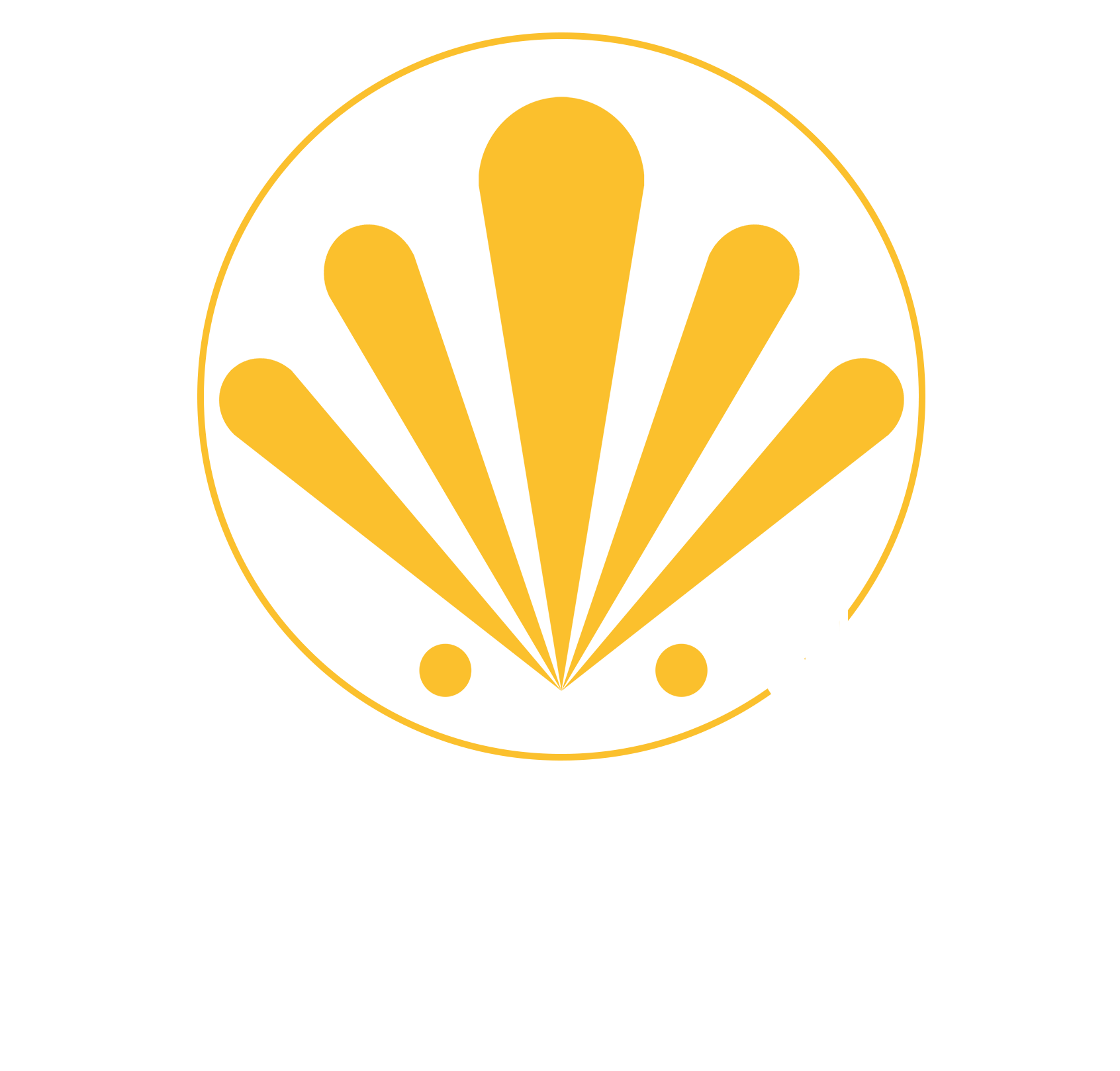 Llibre Vermell
Llibre VermellLibro catalán de música de la Edad Media vinculado a los peregrinos. La peregrinación a Santiago solía relacionarse con el culto a otros santuarios cristianos, y dentro España, dos especialmente: San Salvador de Oviedo, en Asturias, que visitaban los peregrinos jacobeos desviándose en León, y el monasterio de Monserrat en Cataluña, cuya relación con el iter compostelanum se refleja en el gráfico esgrafiado de la plaza de la basílica de Monserrat. Allí se venera una talla románica de 95 cm en madera de álamo que representa a la Virgen con el Niño sentado en su regazo; en su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el universo. El Niño tiene la mano derecha levantada en señal de bendición mientras que en la mano izquierda sostiene una piña.
A 20 km al noroeste de Barcelona, el monasterio benedictino de Monserrat conserva además un valioso manuscrito de música medieval, que fue copiado a finales del siglo XIV. El cenobio se fundó en el siglo XI, y por la fama de su Virgen fue foco de peregrinación en la península y en Europa, comunmente asociado a la Ruta Jacobea, por los peregrinos catalanes que iniciaban allí su camino a Santiago, y por romeros provenzales e italianos que, en vez de la Vía Tolosana hacia Somport, desde Arlés y Montpelier bajaban a Narbona y Pergpignan y entraban a España por Le Perthus, sin olvidar a los que, a través del Mediterráneo, llegaban al puerto de Barcelona.
Desde Monserrat y otros monasterios, como San Cugat del Vallés o Poblet, buscaban luego el Camino Francés por Lleida, Zaragoza y Logroño.
Algunas estrofas de la Chanson Nouvelle que cantaban los peregrinos franceses en su viaje de retorno ofrece a la ruta inversa una opción para ir a Monserrat:
Monserrat fue, pues, importante centro de peregrinación, cuna del Llibre Vermell [Libro Rojo], llamado así no por ser el color de las tapas con que fue encuadernado en el siglo XIX. El propósito de sus piezas musicales era entretener a los peregrinos que llegaban a Montserrat, tal y como se explica en el folio 22 del códice: “Puesto que no pocas veces los peregrinos, al llegar a la iglesia de la Virgen María de Monserrat, desean cantar y bailar, e incluso durante el día quieren danzar en la plaza, y allí no han de cantarse canciones que no sean honestas y devotas, hemos copiado algunas antes y después. Habrán de ejecutarse honesta y comedidamente a fin de no estorbar a los que continúan con su oración y contemplación devota.”
El texto expresa la preocupación de acoger al peregrino, al que se daba agún avituallamiento gratuito y se le ofrecía entretenimiento en la plaza con cantos y danzas durante el día, y en la noche, por el clima de montaña, se le facilitaba techo. Para ello el monasterio hizo esfuerzos arquitectónicos, como el ensanchamiento del claustro con el llamado porche de los Lagartos, o la ampliación de la iglesia, donde por la costumbre o necesidad de pernoctar, se engendró la piadosa vela de los romeros a la Virgen, como se hacía con el Apóstol en la veladas de la catedral compostelana, y, como en ella, también se cantaban dentro del templo, a la luz de las lámparas durante la vigilia nocturna de oración ante la sagrada imagen de Montserrat.
El códice se componía de 172 folios, escritos por las dos caras, de los que 35 se han perdido, y entre ellos los 16 primeros que, con los siguientes si conservados hasta el 21, relatan en latín los milagros atribuidos a la Virgen.
Los siguientes 21v. a 27 son los únicos musicales y la parte más famosa del libro. Su gran interés poético-musical y la peculiaridad de las danzas hacen de este códice un testimonio único de danza religiosa en la Europa de finales del siglo XIV. Todos los cantos, excepto el primero, pertenecen al Ars Nova, son anónimos, su escritura musical está en notación cuadrada y el texto en latín, catalán u occitano. Son diez piezas clasificadas en tres canon, dos cantos polifónicos y cinco danzas, más dos canon que usan la música de dos de los anteriores:
Una característica de estas obras, común con las Cantigas de Santa María de Alfonso X, es que la música con la que acaba cada estrofa es igual a la del estribillo que se repite; es el llamado virelai, forma poético-musical similar al rondó, muy extendida en Europa, aunque de posible origen hispano, muy similar al zéjel andalusí y precedente del villancico castellano.
El resto del códice es un variado compendio de homilías, oraciones, indulgencias, privilegios, y tratados espirituales y teológicos escritos en latín o en catalán.
Lo más llamativo del libro son las danzas, cantos muy rítmicos y populares acompañados con instrumentos y percusión. La obra más conocida es Ad mortem festinamus, una danza de la muerte, cuya cercanía -por las epidemias de peste- debe invitar a una vida más virtuosa. [AS]