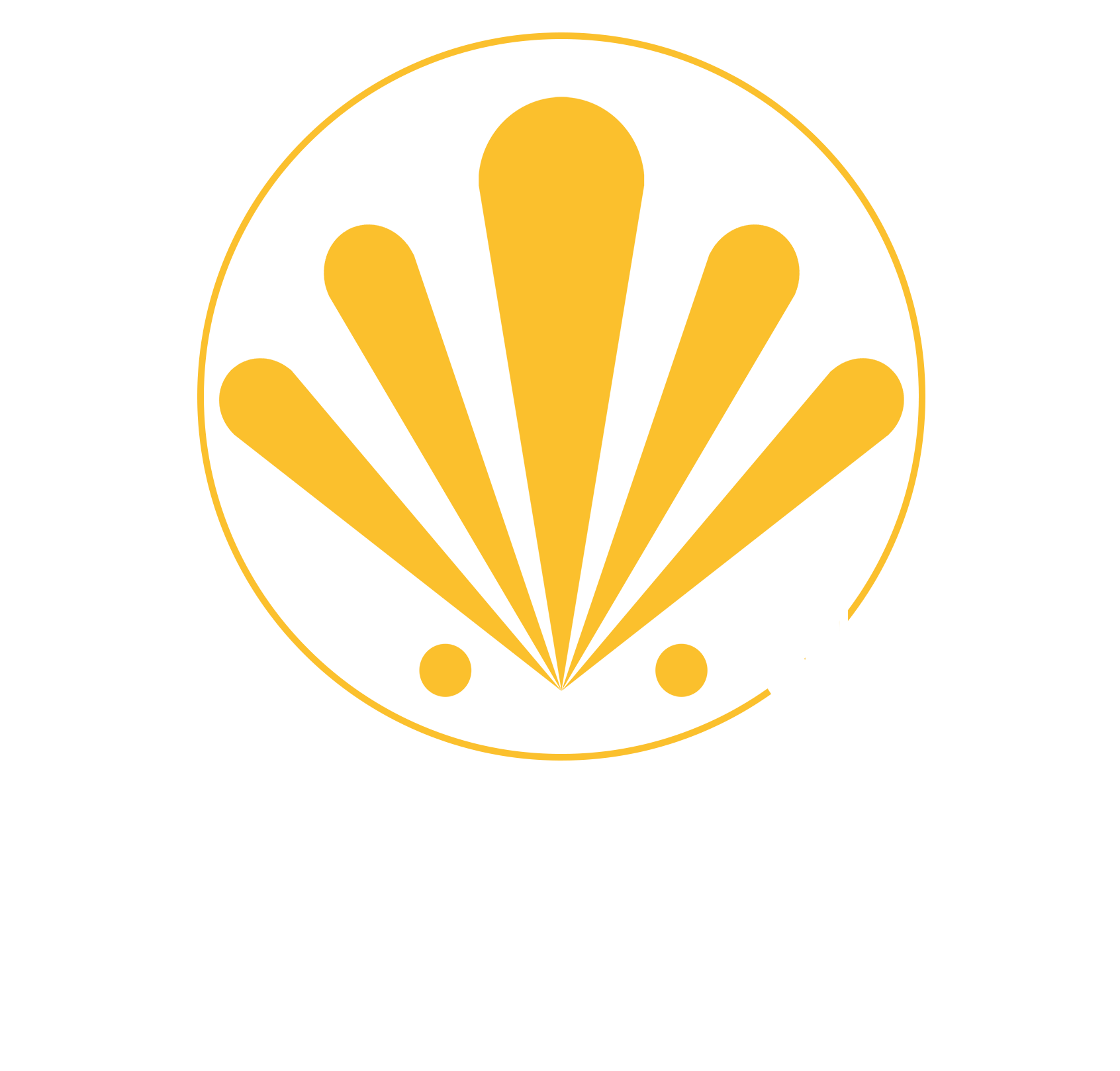 San Salvador de Leyre, monasterio de
San Salvador de Leyre, monasterio deEn euskera, Leire. Cenobio benedictino situado en las inmediaciones de la ruta aragonesa del Camino Francés en Navarra. Siguiendo el itinerario jacobeo que desde Puente la Reina de Jaca (Huesca) discurre a la izquierda del río Aragón y el embalse de Yesa -existe otra alternativa a la derecha- se llega a territorio navarro, donde un pequeño desvío de 3 km lleva a este centro, situado 17 km antes de Sangüesa. De origen altomedieval, es uno de los cenobios más relevantes y antiguos de España. Como sucede con el conjunto de San Juan de la Peña (Jaca), el hecho de que Leyre no formase parte del trazado más directo del Camino no evitó que fuese relacionado con esta vía de peregrinación.
Sus orígenes se remontan al siglo VI y sería destruido por el caudillo musulmán Almanzor a finales del X, como sucedería también con la ciudad de Santiago. Fue reconstruido y alcanzó en el XI su mayor esplendor, durante el periodo de apogeo de las peregrinaciones. La hermosísima cripta prerrománica (s. IX), de influencia mozárabe, es la pieza más conocida del conjunto; asimismo, destaca la iglesia, construida entre los siglos XII y XIV, y su puerta occidental -la puerta Speciosa-, que a muchos recuerda a la de As Praterías de la catedral de Santiago y otros vinculan con la de San Isidoro de León. El resto del monasterio, que posee hospedería, se construyó a partir del siglo XVI.
Resulta frecuente que los peregrinos -en el pasado y el presente- elijan el breve desvío a este monasterio. Ninguna guía del Camino deja de mencionarlo. Desde Leyre impulsaron los monjes de Cluny diversas hosterías y hospitales para los caminantes a Santiago. Conserva una imagen de la Virgen de Rocamador, una devoción originada en una de las rutas jacobeas francesas seguidas por los devotos en camino a Compostela.
Al Camino y a Leyre los vincula una de las leyendas sacras más hermosas y difundidas gracias a esta vía de peregrinación. Se trata de la sorprendente historia vivida por el abad Virila. Algún estudioso sitúa la leyenda a finales del siglo IX, algunas décadas antes del gobierno en Leyre de un San Virila del que hay cierta constancia histórica. Se cuenta que nació en la vecina Tiermas en el año 870 y falleció en Leyre en 950. Estuvo al frente del monasterio entre 928 y 944.
Tengan o no relación el Virila histórico y la leyenda con la que se le relaciona, el relato, que se transmitió en textos cistercienses del siglo XII, destaca que este abad vivió en sus últimos años una crisis de fe que lo llevó a dudar de los gozos de la vida eterna. Un día en el que Virila meditaba en las cercanías del convento, lo sorprendió el trino de un pájaro que procedía de una fuente próxima. Llegado hasta allí, el abad quedó tan maravillado del canto del animal que perdió por unos momentos la noción del tiempo, adormeciéndose. Cuando volvió al convento a nadie conocía ni lo conocía nadie.
Ante la insistencia del recién llegado, los monjes comprobaron en los archivos la existencia de un abad de nombre Virila que había desaparecido en el monte. Habían pasado trescientos años desde aquellos hechos. Durante un te deum de acción de gracias por el milagro, resonó la voz de Dios en el convento, dirigida a Virila: “Has estado trescientos años escuchando el canto de un ruiseñor y te pareció unos instante. Pues los dones de la eternidad son todavía más perfectos.” La fuente ante la que aconteció el milagro, a las afueras del cenobio, recuerda al peregrino actual esta leyenda.
Admirados por su belleza, el mágico relato, traído y llevado por los peregrinos, tuvo notable repercusión en Europa. Se difundió a través de diversas versiones literarias francesas e italianas, entre las que destaca la de Jacobo de Varazze (s. XIII) en la Legenda aurea, el libro de relatos de vidas de santos más famoso de la Edad Media. En diferentes versiones que no permiten identificar con seguridad cual se inspira en cual -siempre teniendo en cuenta que la de Leyre parece ser la más antigua-, la historia cuajó en otros conventos, que la acabaron interpretando como propia. Así sucede en el flamenco de Afflighem y en los gallegos de Samos, en el mismo Camino Francés y, aún de manera más célebre, en el de Armenteira (Meis), próximo al Camino Portugués en Pontevedra, protagonizada aquí por un abad de nombre Ero. [MR]