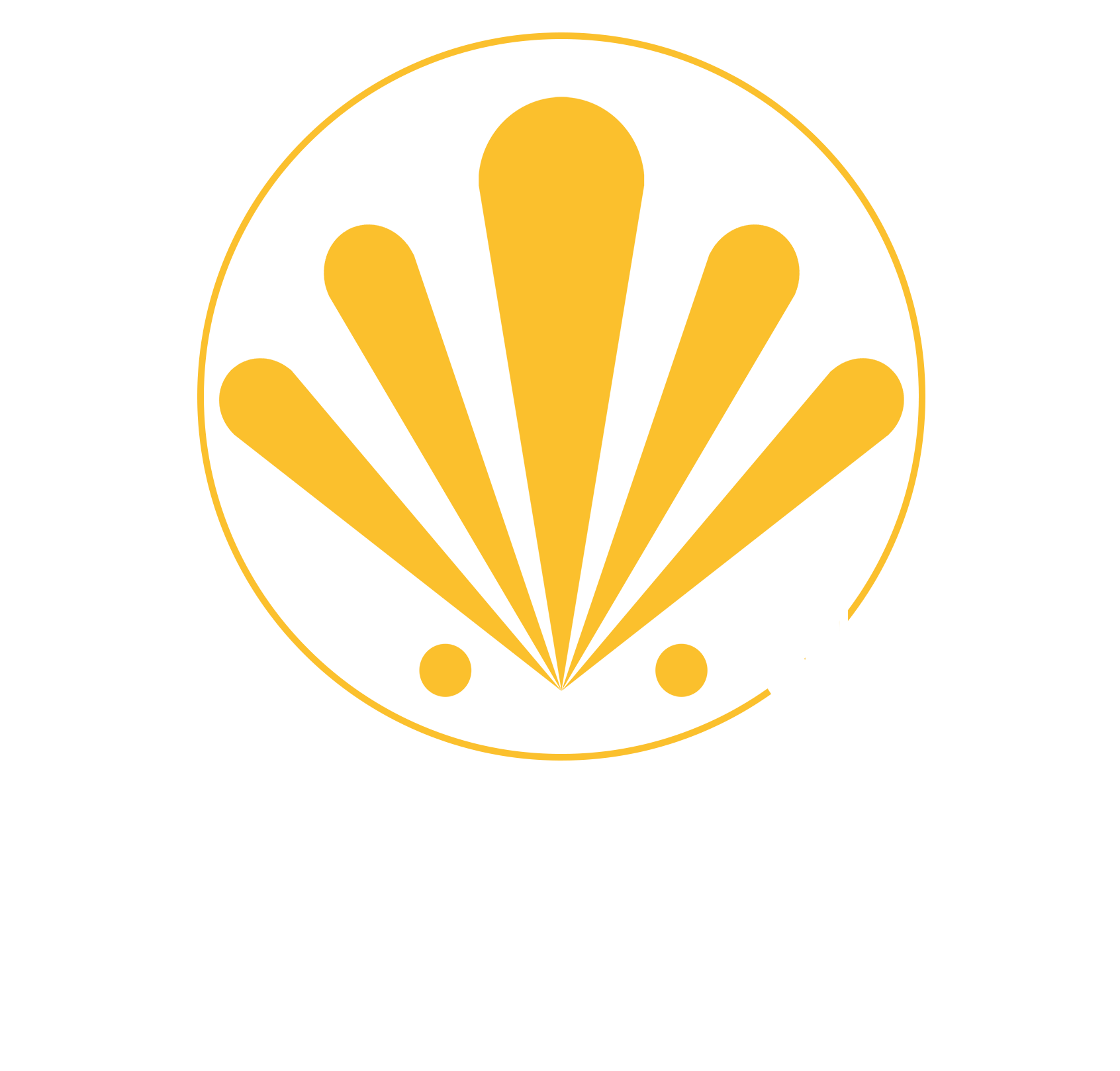 Pardiac, Abbé
Pardiac, AbbéPeregrino francés del siglo XIX, llega a Santiago de Compostela en 1860. Autor de un singular y poco conocido relato de peregrinación. Se puso en viaje hacia Compostela con la ilusión que caracterizaba varios a peregrinos decimonónicos -como Federico Ozanam-: cumplir con la que era una “peregrinación inmortal que nuestros padres, en sus buenos viejos tiempos, conocían mejor que nosotros”.
El reverendo Pardiac, originario de Burdeos -se define a sí mismo como hijo de la Gironda-, elige peregrinar a Compostela por mar en el viaje de ida y volver por tierra, cruzando los Pirineos. Decide ir en un barco de vapor -emblema del fantástico progreso de la navegación en el siglo XIX-, que una vez al mes cubre el trayecto entre Burdeos y Río de Janeiro. Desembarca en Lisboa, sigue con otro barco, el Lusitania, hasta Oporto y desde allí continúa por el Camino Portugués describiendo el itinerario a Compostela a través de Braga, Valença do Minho, Tui, Vigo, O Porriño -villa que define poco atractiva tanto por su fisonomía como por su nombre-, Padrón y, finalmente, Compostela.
La narración de su experiencia, Histoire de S. Jacques le Majeur et du Pèlerinage de Compostelle, en realidad es un compendio extremadamente detallado de la historia de la peregrinación a Compostela en todos sus aspectos. En los 14 capítulos que lo componen trata, siguiendo un riguroso orden cronológico de Santiago el Mayor como personaje evangélico, de la predicación en España, del martirio, la traslación, los ocho siglos transcurridos entre el enterramiento en Galicia del Apóstol y el descubrimiento de su tumba, y de la primera inventio, sin olvidar la celebre batalla de Clavijo. Luego ofrece una pormenorizada historia del desarrollo de las peregrinaciones a partir del siglo IX hasta el XIX.
Demuestra conocer muy a fondo el argumento que cuenta, cita a santos, peregrinos, nobles, obispos y militares, pero a veces exagera y proporciona noticias realmente sorprendentes o inventadas, como la de la peregrinación a Compostela del papa Formoso -el del juicio del cadáver- en el año 893, llegando a dar detalles de una supuesta visita de este pontífice-peregrino a la basílica de San Julián de Brioude. También fantasea con que el cáliz que figura en el escudo de Galicia se debe a una consonancia entre las dos palabras: Galicia>Calicia>Cáliz.
Achaca la decadencia de la peregrinación a Lutero y a Erasmo -más a su ironía que a su herejía- e intenta revalorizar el siglo que se suele considerar como el de mayor decadencia del peregrinaje -el XIX- afirmando que los soldados de Napoleón, los mismos que convirtieron la catedral en su cuartel general, eran devotos santiagueses, bajo cuyos uniformes guerreros latía un corazón emocionado y piadoso y que en 1860, año en que peregrinó solo a Compostela, entró en la basílica a todas las horas y nunca la encontró desierta.
El penúltimo capítulo de su relación, en que describe el itinerario de vuelta a Francia por tierra, resulta interesante por la mención de los hospitales de peregrinos que quedaban en la segunda mitad del siglo XIX después de las medidas desamortizadoras. Además del compostelano Hospital Real, seguían funcionando el de O Cebreiro, el de Benavente, el hospital del Rey de Burgos, convertido en hospital civil, y el de Santo Domingo de la Calzada. En Pamplona se encontraban varios hospicios y también en el Camino de la costa atlántica-francesa desempeñaban su labor diversos lugares de acogida -Saint-Jean-de-Luz, Magesq, Mimizan, Moustey, Belin, Beliet, Le Barp, Cayac y Bardanac-, lo que demuestra que había demanda de hospitalidad y que el Camino seguía siendo transitado.
La obra de Pardiac en la literatura odepórica reviste un cierto interés por ser uno de los pocos relatos del siglo XIX y por proporcionar algunas informaciones sobre el Camino Portugués y la situación de la red de acogida de la época. La Histoire de Saint Jacques le Majeur et du Pèlerinage de Compostelle ha sido publicada en 1864 por la Revue de l’Art Chretien. [CP]