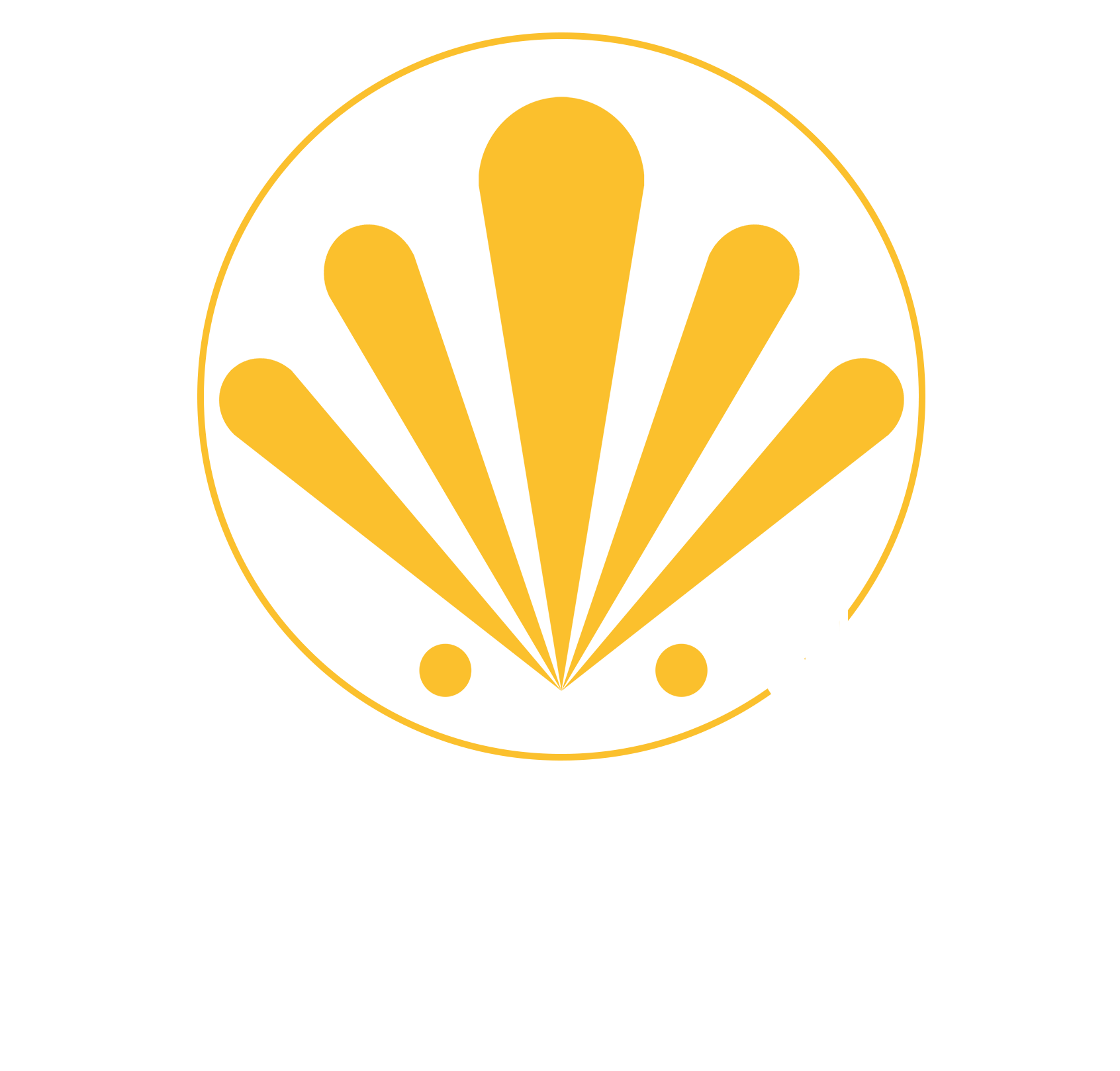 gallofero
galloferoTambién gallofo –a. Según el Diccionario de la lengua española, el gallofero es un holgazán y vagabundo que anda pidiendo limosna, y la gallofa, una comida que se daba a los pobres que venían a Santiago de Compostela. Muchos vagos se hacían pasar por peregrinos para recibir sin trabajar el plato de sopa con pan que la hospitalidad francesa les ofrecía a los que viajaban a Compostela a través del Camino de peregrinación. Por ello el adjetivo ‘gallofero’ adquirió un sentido tan peyorativo y extendió su significado a todos los trucos que se empleaban para conseguir dinero, cama o comida bajo el pretexto de estar realizando la peregrinación a Santiago de Compostela.
Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o española, de 1611, dice que gallofo es “el pobretón que, sin tener enfermedad, se anda holgazán y ocioso, acudiendo a las porterías de los conventos, adonde ordinariamente se hace caridad y en especial a los peregrinos. La comida que les daban era la gallofa, y de ahí gallofo o gallofero. Como la mayor parte son franceses, que pasan a Santiago de Galicia, y por otro nombre se llaman gallos o galos, les llamaron gallofos. Pero este sobrenombre tan expresivo, gallos, por galos, de latín gallus, es decir, hijos de la gallina, viles y cobardes, también se aplicaba a los gallegos, descomponiendo el nombre en la raíz gall- que se refería al ave doméstica, y un sufijo diminutivo -ego, de carácter despectivo”.
Pablo Arribas Briones en su libro Pícaros y picaresca en el Camino de Santiago, de 1993, y María Inés Chamorro en Tesoro de villanos. Diccionario de germanía. Lengua de Jacaranda a rutos, galloferos, violtrotonas, zurrapas, carcaveras, murcios, floraineros y otras gentes de la carda, en 2002, se ocuparon del tema.
El Códice Calixtino afirma que por “el morral, que los italianos llaman escarcela, los provenzales espuerta, los galos isquirpa, se designa la esplendidez en las limosnas y la mortificación de la carne. El morral es un saquito estrecho, hecho de la piel de una bestia muerta, siempre abierto por la boca, no atado con ligaduras. El hecho de que el morral sea un saquito estrecho significa que el peregrino, confiado en el Señor, debe llevar consigo una pequeña y módica despensa. El que sea de cuero de una bestia muerta significa que el peregrino debe mortificar su carne por los vicios y concupiscencias, con hambre y sed, con muchos ayunos, con frío y desnudez, con penalidades y trabajos. El hecho de que no tenga ataduras, sino que esté abierto siempre por la boca, significa que el peregrino debe antes repartir sus propiedades con los pobres y por ello debe estar preparado para recibir y para dar”. En esto se resume el espíritu hospitalario que caracteriza la peregrinación y que se representa tan bien gráficamente con la figura de San Martín rasgando su capa de soldado para compartirla con un pobre y, por supuesto, el sentido original de la gallofa.
En este sermón (el Veneranda dies) recogido en el capítulo XVII del libro II del Códice Calixtino, se afirma también que “así como la multitud de creyentes tenía en otro tiempo un solo corazón y una sola alma, así entre todos los peregrinos deben tener todo en común, un solo corazón y una sola alma. Pues es una gran vergüenza y una gran afrenta el hecho de que mientras un peregrino desfallece otro esté ebrio. Los bienes disfrutados en común lucen más”. Por último, en el capítulo XI del libro V del Calixtino, se habla asimismo de los castigos divinos que recibieron algunas personas que se negaron a prestar ayuda a los peregrinos a Santiago y se dice que “tanto pobres como ricos, han de ser justamente recibidos y dignamente atendidos”.
Todas estas recomendaciones del Códice Calixtino hicieron que a lo largo de los caminos de Santiago se creara una red hospitalaria apoyada por la monarquía, los gobiernos, las órdenes religiosas, las parroquias y otras muchas personas que se preocuparon por proporcionarles seguridad en los caminos, hospedaje, comida, bebida y atención médica y espiritual cuando fue preciso.
Sin embargo, al abrigo de estas instituciones caritativas que atendían a los peregrinos, se acercaron también otros vagos, vagabundos o maleantes que pretendían vivir sin trabajar haciéndose pasar por falsos peregrinos a Compostela.
En el tratado tercero del Lazarillo de Tormes, el propio Lázaro, antes de asentarse con el escudero, se queja de que en Toledo muchos le decían: “Tú, bellaco y gallofero eres”.
El Arcipreste de Hita describe, en el siglo XIV, en El Libro de Buen Amor, a través de la cuaderna vía, cómo esconden los peregrinos “las gallofas é bodigos que les dan como limosna”:
En la Historia de Enrique, fi de Oliva, novela de caballerías citada por Cervantes en el capítulo XVI de la primera parte del Quijote, uno de sus personajes, el conde Jufre, dice: “Si vos aún soia harto de andar en hadas malas, y por negarvos queréis que suframos más mal de lo sofrido, que ya só viejo y cansado, de más quando agora allegamos aquí despojados y con mi falda llena de gallofas que yo u este cavallero mendigamos por toda la ciudad.”
Francisco de Quevedo también trató el tema de los falsos peregrinos que llevaban niños de alquiler para dar más pena y obtener mayores ganancias en la siguiente coplilla:
Preocupado por los abusos y engaños de los galloferos, el Ayuntamiento de Santiago llegó a sacar una ordenanza en 1532 por la que prohibía que permaneciesen en Compostela más de tres días las “moças e moços vagabundos que, so color de romeros e peregrinos, andan hurtando e robando e belitreando e bellaqueando”.
Felipe II, en una pragmática del día 13 de junio de 1590, llega a prohibir vestirse de peregrino en el reino, “por quanto por experiencia se ha visto y entendido que muchos hombres, assi naturales destos Reynos como de fuera dellos, andan vagando sin querer trabajar ni ocuparse de manera que puedan remediar su necesidad”.
La picaresca estuvo siempre presente en los caminos de peregrinación y así se refleja en la literatura odepórica. Nicola Albani, entre 1743 y 1745, en su Viaje de Nápoles a Santiago de Galicia, cuenta algunos de los trucos que empleó para aprovecharse de su condición de peregrino y afirma, por ejemplo, que “no se impide a ningún viajero de ninguna parte la entrada en Portugal, es más, si es un peregrino o un viandante mendigo, el que entra en dicho reino, es costumbre que las autoridades del lugar le dan una carta da chia, llamada con este nombre, que es como un pasaporte con el que puede moverse por todo el reino sin que se lo impida ninguna persona, y le sirve también esta carta para obtener limosna en los lugares por los que pasa […]”.
Aparte de este tipo de limosnas, Albani consiguió unas cartas de afiliación a San Francisco y a Santo Domingo, falsificadas por un caminante italiano, y “con dichas patentes recogí en el espacio de tres meses que anduve por el reino cequíes limpiamente puestos en mi bolsillo, porque en todo el reino de Portugal, como en el de España, no hay pueblo que no tenga una congregación de San Francisco y aunque no haya convento sí hay hermandad de frailes y de monjas”. Albani cuenta también que, en Pontevedra, dirigiéndose al hospital de los Eclesiásticos, fue admitido “en la estancia de los sacerdotes, con buen lecho y cena, según se hace en dicho hospital, si bien fue una astucia mía el pasar por eclesiástico, ya que no era tal, con la única finalidad de ser mejor tratado, según me enseñó otro viandante, porque la otra vez que pasé por aquí me tocó dormir sobre un entarimado sin vela siquiera. Por ello, si no hubiera estado ducho, me habría tenido que acomodar sobre dicho entarimado como en el viaje pasado”.
El mayor peligro que suponían los galloferos para los que realizaban su viaje piadoso por los caminos de Santiago era que las gentes y las instituciones caritativas y hospitalarias, por miedo a ser engañadas, dejasen de atender y servir a los verdaderos peregrinos. [JS]