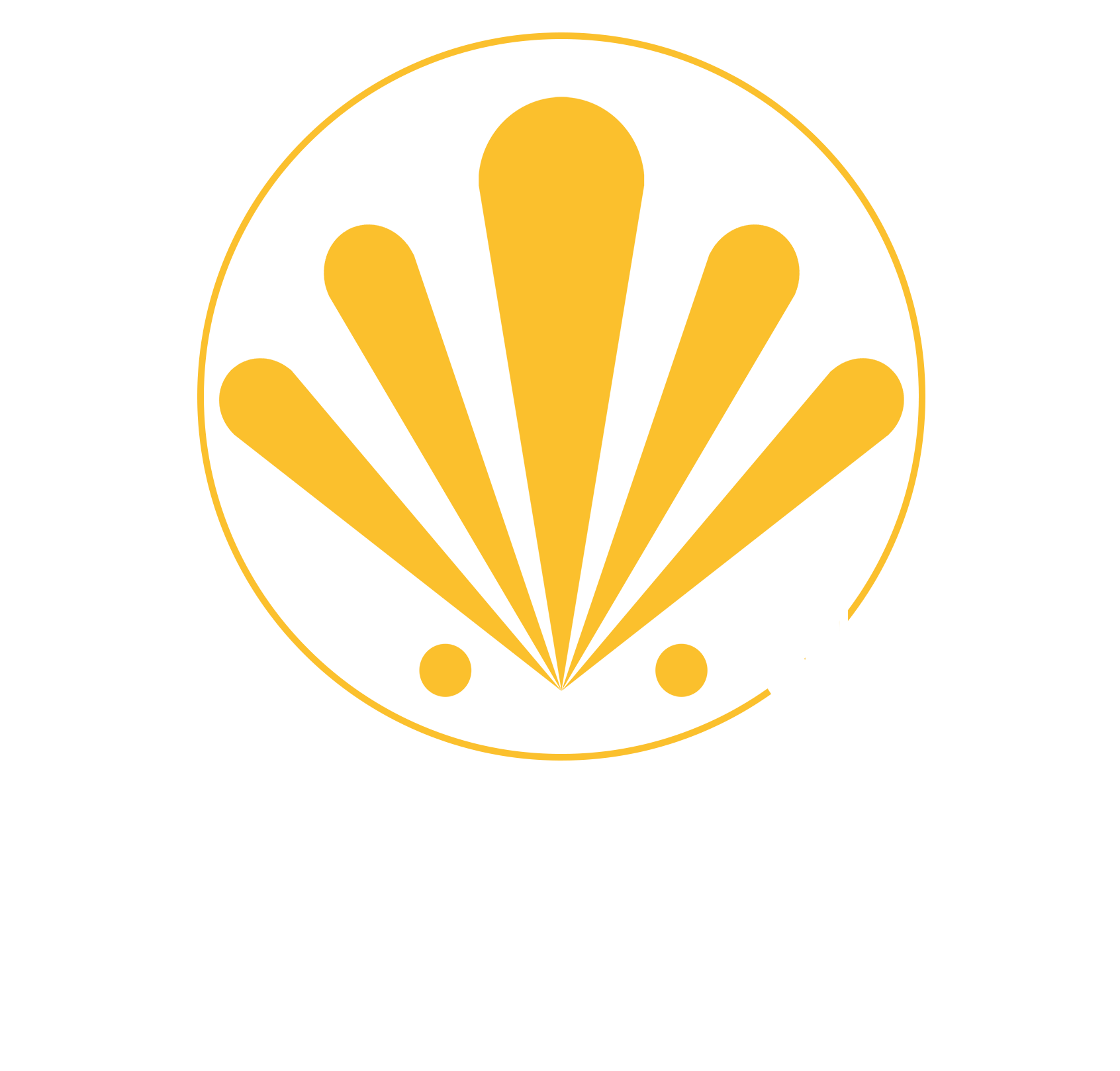 hospital
hospitalLa doble función de los hospitales de peregrinos, durante la Edad Media, consistente en alojamiento y atención sanitaria, se reconvirtió en los albergues actuales, que contribuyen al desarrollo local por la atracción de personas que realizan en Camino de Santiago. Eran atendidos por los denominados hospitaleros, personas dedicadas a los peregrinos que, en algún caso, fueron santificadas, como Santo Domingo de la Calzada o San Juan de Ortega.
Históricamente, el paso de peregrinos que se dirigían a Compostela desde todos los países europeos precisaba de instalaciones específicas tales como hospitales, hospicios, albergues y posadas, que pudieran atenderlos en su camino. Además de los hospitales propiamente dichos, también recibieron, de forma más o menos continuada, ayuda asistencial en monasterios, conventos, iglesias, castillos y catedrales. Esta red generó un cuantioso y valiosísimo patrimonio histórico y artístico que, por desgracia, sólo en parte ha llegado hasta nosotros.
En sus inicios, estos centros fueron fundados y dotados por reyes, nobles, obispos, órdenes religiosas y militares, incluso existieron algunos impulsados por cofradías de gremios de artesanos, con el nacimiento de la burguesía.
En el Códice Calixtino (s. XII) se nombran “los tres hospitales del mundo”. Explica que el Señor instituyó en este mundo tres columnas necesarias para el sostenimiento de los pobres: el hospital de Jerusalén, el de Mont-Joux (Gran San Bernardo, en los Alpes) y el de Santa Cristina (en Somport, Camino Francés). Estos tres hospitales, prosigue, “están colocados en sitios necesarios; son los lugares santos, casas de Dios, reparación de santos peregrinos, descanso de los necesitados, consuelo de los enfermos, salvación de los muertos y auxilio de los vivos”.
Se sostiene con frecuencia que el primero de los hospitales de peregrinos en España fue creado en el año 883 por Alfonso III en Villarmilde (Asturias). Este monarca impulsó una red asistencial. Díaz y Díaz señala en todo caso que es en el siglo XI cuando se empieza a organizar y a desarrollar la estructura de hospitales y albergues de atención al peregrino, con acogida caritativa, en el Camino de Santiago.
Se crearon en lugares prácticamente deshabitados como Roncesvalles, en el Pirineo Navarro; Arbás, en el Puerto de Pajares, y O Cebreiro, a la entrada de Galicia. También eran frecuentes los enclavados en las proximidades de grandes monasterios, como los de Sahagún, Arconada, Irache, Nájera o Santo Domingo de la Calzada, que se sumaron a las ciudades de más influencia jacobea como Pamplona, Burgos, Oviedo, León y Santiago.
La fundación de los hospitales de peregrinos podía ser por motivos religiosos, como el cumplimiento de un mandato espiritual, el interés de asegurarse la salvación cuando el promotor partiera al otro mundo, o el intento de garantizarse la concesión de alguna petición pagada bajo promesa. También abundaban las razones políticas, estratégicas y filantrópicas.
Los hospitales estaban destinados a ofrecer acogida y ayuda en todas sus formas al peregrino, para poner en práctica obras de misericordia afines al peregrinaje como “dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y dar posada al peregrino”.
De Molina explica que “el hospital acostumbraba a cumplir tres funciones: asistir a los enfermos, asilar a los mendigos y dar alojamiento a los viajeros, en especial a peregrinos. Por eso los hospitales proliferaron en las rutas de peregrinación”. Los servicios más valorados y comentados en los diarios de peregrinación que surgen en el siglo XV eran los que daban cobijo por varios días y el sustento, que constaba de desayuno, comida y cena.
En las numerosas escrituras de hospitales se dan instrucciones sobre el uso y dedicación de estos centros y ya en las más antiguas se indica que su función era servir de uso a los pobres y sustento a los peregrinos, según constató Alfonso VI, al referirse a la alberguería de Burgos en el año 1085.
Reyes, obispos y señores feudales se aseguraban de dotarlos tanto de equipos como de medios suficientes; ya en propiedad, como tierras de cereales, huertos, granjas y animales, o bien en usufructo, mediante derechos y concesiones especiales, como diezmos. Así, se sabe que existía una considerable diferencia de unos sitios a otros, y de unos períodos a otros, pero todos tenían el mismo denominador común de dar a los peregrinos una comida lo más abundante y variada posible, según el régimen de la zona.
La proliferación de peregrinos sirvió para que personas sin recursos emulasen a los romeros, hecho que forma parte de la conocida como picaresca del Camino. Estos falsos peregrinos acudían a los hospitales tentados por el cobijo y alimento gratuitos. Cualificados como vagabundos u holgazanes, se llegó a decir que robaban cama y comida a los que cumplían con la labor verdadera de peregrinación. Abundaron, sobre todo, a partir del siglo XIV.
El hospital de Roncesvalles, fundado a comienzos del siglo XII por un obispo de Pamplona, se mantuvo en activo al menos hasta finales del XVIII, y fue considerado uno de de los más importantes, no sólo del Camino de Santiago, sino de toda la cristiandad. En el siglo XVIII se daba a cada uno de los peregrinos un pan de dieciséis onzas, media pinta de vino y suficiente pitanza de caldo y carne; los días de cuaresma y vigilia, abadejo o sardinas, huevos y queso, con caldo y legumbres y otros buenos ingredientes. Era más concurrido especialmente en Semana Santa y en días festivos. Hay documentación que indica que repartían más de 20.000 comidas al año e incluso en ocasiones se llegaba a las 30.000.
En el siglo XIII a los pobres albergados en el hospital de Carrión de los Condes se les proporcionaba diariamente dos panes, una jarra de vino, una ración de cocido, queso, manteca y carne tres días a la semana. El abastecimiento y el buen funcionamiento estaba asegurado por un personal con dedicación plena. La plantilla constaba de hospitaleros, limosneros, despenseros y albergueros, según la denominación de la época. Los más grandes contaban también con una cofradía de clérigos y canónigos encabezada por un prior.
El Gran Hospital Real de Burgos tenía fama de dar buena comida, ya el peregrino italiano Domenico Laffi cuenta que tenía capacidad para 2.000 personas.
El Hospital Real de Santiago, situado en la compostelana plaza de O Obradoiro, estuvo dedicado a atender las necesidades asistenciales de peregrinos, enfermos, pobres y mendigos. Isabel y Fernando (s. XV), tras cumplir con el devoto protocolo de postrarse ante el sepulcro, advirtieron que el hospital existente era antiguo y resultaba insuficiente para atender las necesidades de los peregrinos que llegaban a la ciudad, obligados a dormir donde podían, tanto en el interior como incluso a las puertas de la catedral. Por ello, consideraron imprescindible construir un nuevo centro “capaz de dar cumplido y decoroso servicio a los devotos, enfermos y sanos que a la ciudad llegaren”.
Tras la toma de Granada, estipularon estos monarcas que una parte de las rentas de guerras fuesen destinadas a costear la construcción del nuevo hospital. Fue designado como administrador y gerente de la obra Hernando de la Vega, mientras que el proyecto sería realizado por Enrique Egas, el arquitecto más cotizado del momento. Enfermos y peregrinos estrenaron aquel Real Hospital en 1509, que se convirtió en el más grande y el mejor dotado de los hospitales del Camino. Todo estaba minuciosamente reglamentado, desde los cuadros médicos, la higiene y el confort hasta la alimentación. “El enfermo tenga una tabla de yeso en que escriba lo que el médico ordenare que se debe comer [...] El boticario traiga el libro en que asiente las medicinas que los manden dar [...] El médico sea obligado a mirar las aguas de cada enfermo y detenerse en cada uno algún espacio para informarse dél largamente, y catándole la lengua al que hibiere menester [...]”. Tampoco olvidaban estas ordenanzas los cuidados del espíritu: “Todos los ministros y dependientes seculares tendrán obligación de rezar cada día cinco veces el Pater Noster.” La ropa de cama debía ser mudada cada ocho días en verano y cada quince en invierno y la paja de los jergones cada seis meses.
El Real Hospital disponía de los mejores y más avanzados medios de la época, con médicos, ayudantes y botica que atendían enfermos y peregrinos “en más de media docena de idiomas de los de Europa”. Aunque, de vez en cuando, no había más remedio que recurrir a la gracia del Apóstol, que curaba “no con medicamentos, jarabes, emplastos o pociones, sino con la gracia divina”. “Devolvía la vista a los ciegos, el paso a los cojos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, la vida a los muertos [...]”. En 1954 se convirtió en el Parador de los Reyes Católicos. En todo caso, frente a estos grandes centros, fue esencial la labor de simple acogida de los pequeños hospitales y refugios esparcidos a lo largo del Camino. Su sola presencia, pese a las muchas veces gran precariedad de medios, hizo posible la peregrinación de cada día. [IM]