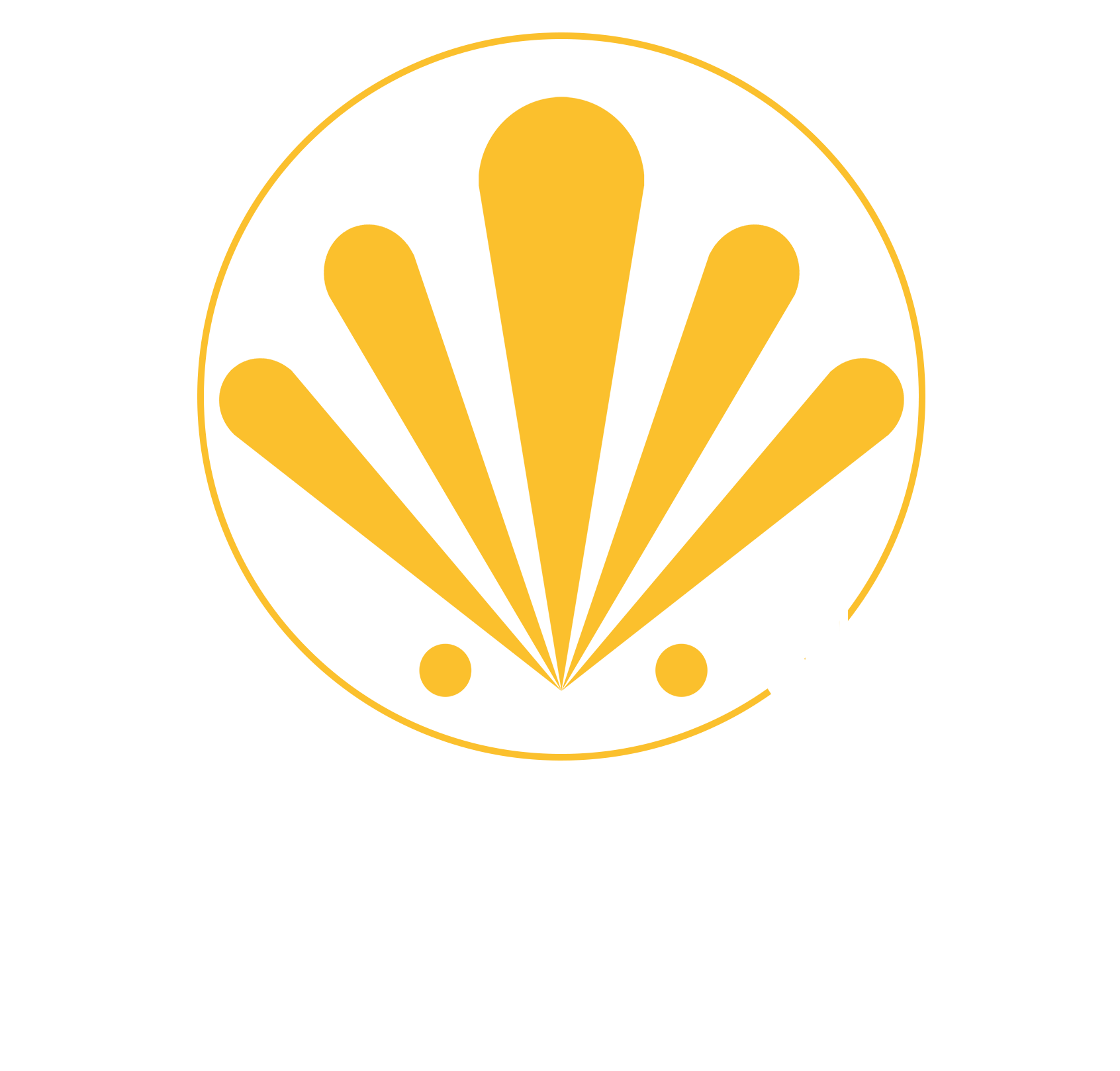 llegada, la
llegada, laA lo largo de la historia, la llegada de los peregrinos a la meta, Compostela, ha supuesto un cúmulo de emociones, muchas veces contradictorias. Superados los mil peligros del Camino, sus incomodidades, la sordidez de los alojamientos, las enfermedades y la muerte reflejada en los muchos cementerios que jalonaban la ruta y cuyo rastro aún puede seguirse al pie del Camino, el peregrino llegaba a su meta consciente de que aún le quedaba el mismo recorrido de vuelta, eso si no optaba por algún otro recorrido devocional, como acercarse al santuario de A Nosa Señora da Barca, en Muxía, o retornar por el del Salvador, en Oviedo.
Los peregrinos eran conscientes del final del Camino en cuanto llegaban al Montjoie, el Mons Gaudii o Monte do Gozo, la elevación desde la cual se divisan ya las torres de la ciudad tan anhelada, las torres de Compostela. Antes de llegar a la cima, los peregrinos que caminaban en grupo emprendían una alegre carrera y el primero era coronado como rey de la peregrinación y también podían ser llamados Roy o Leroy todos sus descendientes. Las emociones en el Monte do Gozo eran intensas. Así, el sastre picardo Gillaume Manier, que llega a Compostela en peregrinación el año 1726, corre hasta alcanzar a divisar las torres de la catedral: “Al verlas, tiré mi sombrero al aire haciendo saber a mis compañeros, que venían detrás de mí, que veía las torres. Todos estuvieron de acuerdo en proclamarme rey”. Doménico Laffi, que llega en 1670 acompañado de su amigo Doménico Codici, no puede contener la emoción: “Al descubrir la ciudad nos arrodillamos y comenzamos a cantar el Te Deum pero al cabo de unos versículos no pudimos continuar ya que estábamos arrasados por las lágrimas.”
Antes de entrar en Compostela los peregrinos se habían aseado en el arroyo de A Lavacolla para presentarse decentemente ante el señor Santiago. Entraban jubilosos en Compostela, cada uno unido a los de su nación, cantando himnos de gloria mientras los clérigos salían a recibirles a las puertas de la Jerusalén de Occidente. La catedral, que en los primeros siglos era también la casa de los peregrinos, pues allí pasaban los días e incluso dormían, debía presentar un aspecto imponente, siempre iluminada y con cánticos permanentes en todas las lenguas de Europa. Es momento de emoción y también de milagros -la sombra del duque de Aquitania, que pasará a la leyenda como Gaiferos de Mormaltán, y su muerte sobre las losas de la catedral todavía planea sobre las antiguas naves-, pero, sobre todo, es momento de abrazar al Apóstol y de conseguir la patente de confesión y comunión y tiempo de recoger toda suerte de recuerdos -conchas de vieira, objetos de azabache- que hagan patente, a su vuelta, la estancia en las tierras del Apóstol.
Hoy en día el peregrino entra en Compostela portando, en muchos casos, la misma emoción que sus antecesores, no hay más que acercarse a los libros de peregrinos de los albergues para comprobarlo.
Con toda seguridad, no va a recibir el mismo trato exclusivo que tuvieron sus mayores en el Camino; los peregrinos han sido sustituidos -en la gran catedral compostelana y en toda la ciudad- por otra especie muy distinta: los turistas. Es por ello que en los mismos libros de peregrinos y en los relatos posteriores publicados por todos los medios, incluido Internet, se percibe en casi todos una sensación rara, de pérdida, de soledad, de ¿y ahora qué?, después de que, envueltos en una riada de turistas, rodeados de gente con la que poco tienen que ver, mientras el botafumeiro se despendola por las antiguas naves de la catedral, todavía con el polvo del Camino en las ropas se acercan a su objetivo, la tumba de un Apóstol de Cristo situada en aquel lejano Fisterra.
El peregrino recién llegado a Compostela sigue aún en su burbuja, el Camino, e inconscientemente busca entre el gentío a algún colega con el que poder compartir la clave, las claves, en medio de esa multitud tan ajena a todo lo que ha vivido durante las agotadoras pero emocionantes y muy intensas jornadas en el Camino, en una inmensa catedral que les enfría el ánimo y en una ciudad que se presenta sobrecogedora, altiva, distante, imponente.
Pero hay otra Compostela, otro Santiago que el peregrino debe conocer. Son los secretos y algunas claves de una ciudad maravillosa, mágica, eterna. Es fácil dejarse asombrar y seducir si cuando cae la noche sobre Compostela el peregrino se acerca en soledad hasta la Quintana de Mortos, se sienta y espera. Poco a poco las campanadas graves de la Berenguela romperán la noche. Su tañido se extenderá pronto por los tejados, por las chimeneas, por las estrechas rúas de la antañona ciudad. Y entonces será fácil reconocer en la vieja Compostela todas las señales del Camino que la hizo gloriosa. Lo anunciarán los clarines, delante van cinco heraldos, la comitiva del gran duque Cosimo del Médici que entra en Compostela con un lujoso acompañamiento. El gran duque, jinete en un tordo ricamente enjaezado en carmesí, reparte limosna entre los pobres que se cuelgan de su estribo.
Todo puede pasar ante el peregrino como en un sueño, pero pronto se fijará en una sombra, furtiva, liviana, humilde. Es el infeliz Jean Bonnecaze que, abandonado por sus compañeros, siempre a punto de la mayor catástrofe, ha culminado su camino solo, descalzo y enfermo. Atraviesa las sombras de A Quintana en busca de su recompensa, un abrazo al Apóstol y un trozo de pan. Se escuchará también el griterío de la juerga que arman Delorme, Hermand y La Couture, mitad gallofos mitad devotos, peregrinos al fin, que han llegado a Compostela después de mil trapisondas por el Camino. Y verá también el peregrino otra sombra leve y furtiva, rota en sollozos, con hábito de peregrina. Es Isabel de Portugal, a Rainha Santa, que ha caminado en secreto con el alma rota por los devaneos de su gran amor, el rey trovador Don Dinís. Pasará también Aymeric refunfuñando, está a punto de inventar el chauvinismo, se ha quedado sin caballos en el Salado. Entre rezos, rematando a grito pelado un Te
Deum, camina hacia la catedral el seráfico Domenico Laffi. Se perdió en Montes de Oca y tuvo que sobrevivir pastando yerbajos. En el Burgo Ranero cerró los ojos a un peregrino devorado por los lobos. Todo el Camino y todos sus peregrinos se reconocen en Compostela.
Es fácil amar Compostela, sólo hay que dejarse llevar. Sus campanas madrugadoras también traerán el recuerdo de las viejas leyendas. Alguna forma parte de la memoria viva de la ciudad, como la del pobre Juan Tuorum. Por eso, con el alba lo mejor que le puede pasar al peregrino es perderse por las calles de la ciudad y preguntar por a Virxe de Vén e Váleme o, si se quiere, por la Virgen de Bonaval. Cerca, muy cerca de Porta do Camiño se levanta el monasterio de Bonaval. El pórtico, que da entrada al romántico cementerio del Rosario, está presidido por una inscripción: “Esta image he aquí posta por alma de Juan Tuorum. Era MCCCLXVIII”. Si los peregrinos lo supieran, dejarían una humilde flor del Camino en recuerdo del pobre herrador. ¡Ay, las viejas leyendas del Camino, las antiguas leyendas de Compostela! Peregrino, no olvides, hay otra Compostela.
La llegada a Santiago es cúmulo de emociones en toda época, pero muchos peregrinos son conscientes de tomar de nuevo el bordón ya que el sentimiento más acuciante es de que el verdadero Camino, tal vez el más duro, comienza ahora. Pero, en tanto, tal vez pueda haber aprendido a “ver” una ciudad nueva, distinta a todas, tras perderse por las Algalias, por Bonaval, por la rúa da Troia y echar a andar por donde le haya llevado el instinto. Hay un lema que en este caso es muy cierto y que dice: “Busca a Santiago y encontrarás Compostela.” [JAR]