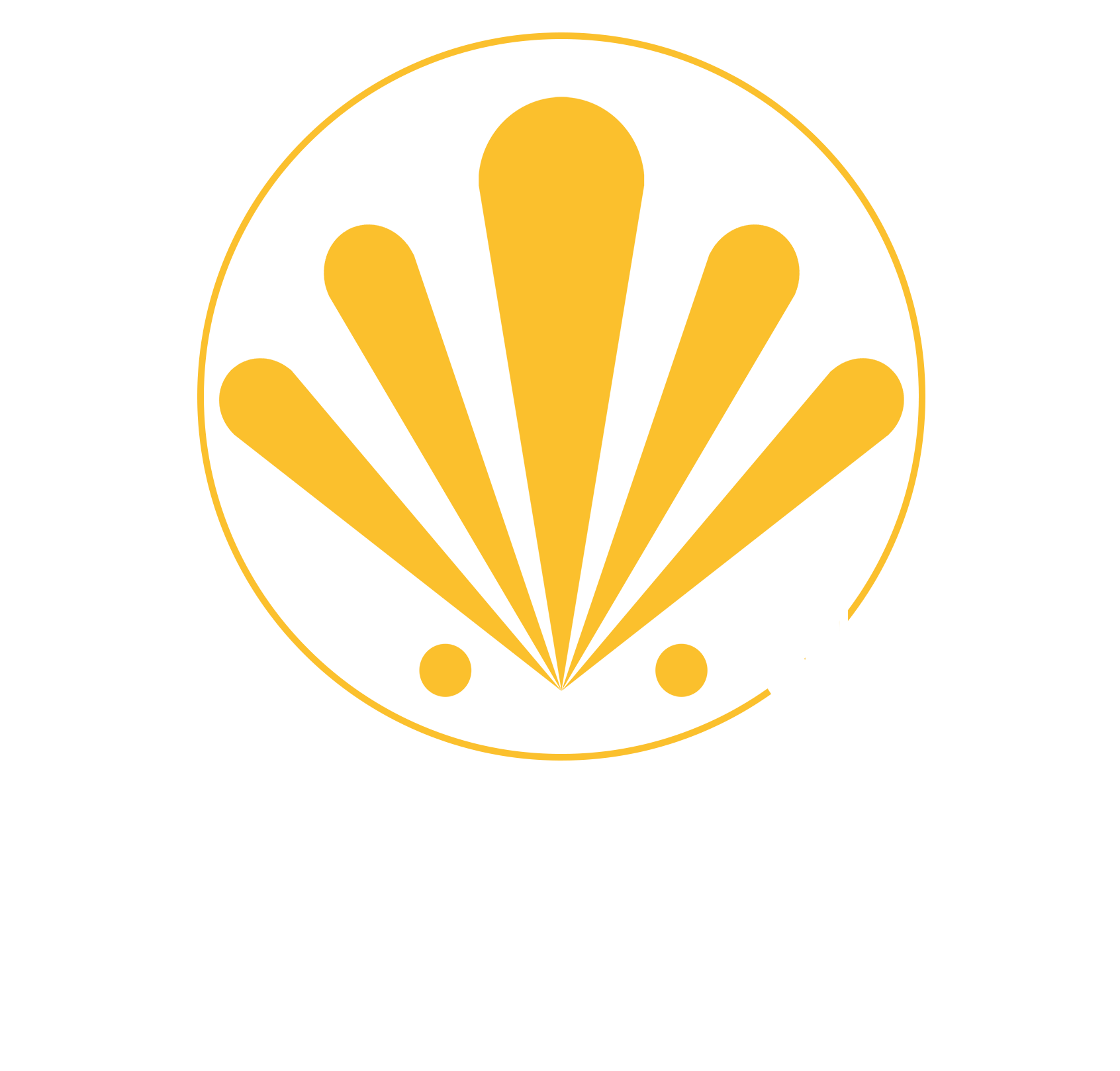 etapa
etapaLa división del Camino de Santiago, y en consecuencia el itinerario seguido por los peregrinos, viene ya de antiguo recogida en etapas o jornadas de marcha. Así lo manifiesta la primera guía del Camino, la famosísima Guía del peregrino de Aymeric Picaud incluida en el libro V del Códice Calixtino (s. XII). El Códice señala cuatro itinerarios que, entrando desde Francia, se unen en Puente la Reina (Navarra) para ser un único Camino hasta Santiago. Desde el Port de Cize, Picaud señala trece etapas hasta Santiago, más simbólicas que reales en lo que se refiere a su recorrido en la práctica. No obstante, y siguiendo el ejemplo del Códice, también las modernas guías siguen marcando el Camino en tramos o etapas.
El peregrino se ponía en marcha, y lo sigue haciendo, atendiendo tanto a razones prácticas como a otras que obedecen a tradición y mitos propios de la peregrinación en cada época. Así, y ya en periodos tempranos, el caminante es representado a través de diferentes manifestaciones artísticas con bordón, esclavina, capa, calabaza para el vino y el llamado “sombrero bello”, amplio, con alas y alzado en el frente para mostrar a todos el auténtico símbolo de la peregrinación, recogido en Galicia en las playas de Fisterra o comprado en las tiendas de Compostela: la concha de vieira, icono del Camino e identificativo de los viajeros jacobeos. El bordón, recio, a la altura de los hombros, herrado en su parte inferior, servía a la vez de apoyo al caminante y de arma contundente contra alimañas y bandidos. El peregrino actual, que se pone en camino con un tocado muy distinto al de sus antecesores, conserva, sin embargo, el símbolo de la concha de vieira como algo muy propio. Este icono, colgado al pecho, prendido en la mochila o incluso cosido en las alforjas de la bicicleta lo distingue del senderista común, indica a todo el mundo que la persona que porta la vieira “está en camino” y discurre por una especie de espacio sagrado por donde aún se intuye el rastro de las miles de almas que, antes que él, se han dirigido a la remota Fisterra por esas mismas o parecidas trochas y encrucijadas.
Antes y ahora, con el tocado y los pertrechos propios de cada momento, sustituyendo cuero y lana por el moderno Gore-Tex y los tejidos sintéticos, en solitario o en grupo, el peregrino ha organizado en toda época el ritmo de sus pasos y, por ende, sus etapas en el camino, en función de la acogida, la caridad y la ayuda que pudiesen recibir. En los momentos álgidos de la peregrinación, Burgos abría para los caminantes sus más de treinta hospitales, mientras todo tipo de instituciones, civiles y religiosas, consideraban un acto de caridad cristiana recibirlos bajo el mandato: “Hospes eram et collegistes me”. Así, si bien los peligros y las acechanzas en camino eran infinitas -el peregrino llegó a ser una auténtica pieza de caza en plena ruta-, con las enfermedades, pestes y miseria rondando el paso de los jacobeos, soportando la convivencia cotidiana con las liendres, los piojos y la más horrenda suciedad, el caminante se ponía en marcha esperanzado al alba fría de los hospitales al grito de ánimo de “Deus adjuva Sancti Jacobi”.
El peregrino actual, siempre cerca de un teléfono móvil, un coche, un autobús, un aeropuerto... está muy lejos de padecer los terrores de sus antecesores, de las noches abrazados a los cruceros de las encrucijadas, de ser continuamente asaltados y vejados por todo tipo de bandoleros, incluida la nobleza; todavía a finales del siglo XV un desesperado Cabildo compostelano lanza esta angustiosa llamada al rey católico: “Algunos caballeros, et escuderos et otras personas del reyno de Galicia... a los caminantes peregrinos que vienen en romería a la dicha Yglesia de Santiago, los prenden, et matan, et fieren, et rescatan”. Lobos de dos y de cuatro patas los acechaban continuamente; los segundos los encontró el boloñés Domenico Laffi devorando lo que quedaba de un romero cerca de El Burgo Ranero (1670); pero de los primeros, como ya hemos visto, que Dios te guardase. Siniestros personajes, que el Liber Sancti Jacobi llama cinnatores, se hacían pasar por peregrinos para desvalijarlos en los descampados. El número de salteadores llegó a ser tan grande que, según cuenta José María Lacarra, en 1319 el merino de Sanguesa, Odin de Merry, tuvo que perseguir como un sabueso por todo el Camino Francés a una banda de ingleses que se dedicaba a desvalijar y matar a los peregrinos jacobeos. Pero el diligente merino fue pertinaz en la persecución: “Envió sus barruntes a todas partes e ovo barrunteiía cierta que andaban enta San Jayme”. Así que, obstinado y diligente, el merino los espera pacientemente en Pamplona y cuelga a los ingleses, en racimo, en la cercana Villava para escarmiento general.
Esta era la situación habitual, de inquietud e inseguridad durante el viaje, a lo que hay que añadir la vieja querella entre peregrinos y mesoneros y hosteleros, de la que derivan algunas de las más grandes leyendas sobre el Camino, como la del gallo en Santo Domingo de la Calzada.
Aunque en circunstancias muy distintas a sus antecesores, el peregrino actual, puesto en camino cada nueva mañana, es consciente de vivir el pasado como presente y este como futuro. Cada uno camina en el interior de su burbuja temeroso de perder un hechizo que sólo se rompe en la meta, en Santiago de Compostela o en la lejana Fisterra, tal vez alienado por el siglo que le ha tocado vivir e incorporado a una aventura que tiene mucho de revival medieval, por lo que debe abandonar su trabajo habitual, adoptar ciertos símbolos que le vinculan a un espacio sagrado, moverse per agere y transitar tierras extrañas durante 30 ó 40 km de soledad, polvo y fatiga cada día. Bajo el sombrero viaja ya, sin duda, un individuo ansioso de comunicarse con otros conmilitones, los únicos seguramente capaces de comprender las claves de la extraña aventura que está viviendo, un día tras otro, una etapa tras otra.
Por eso, la anochecida en los albergues del Camino de Santiago es pródiga en reconocimientos mutuos, en muestras de solidaridad espontánea -uno de sus grandes valores- y para nada forzada entre un abogado alemán y un tendero de Burdeos o entre una maestra catalana y un campesino polaco. El rastro de los modernos romeros es fácil de seguir a través de esos impagables documentos que son los libros de peregrinos de los albergues. Son las reflexiones de final de etapa, tras el duro esfuerzo y están llenos de reencuentros alborozados, avisos a navegantes, despedidas desgarradas...; todo el recorrido, vivo, fresco, palpitante, está en esos humildes libros.
Naturalmente, hay diferencias en la misma forma de hacer las etapas y de planificar su camino entre los peregrinos de antaño y los de ahora. En la actualidad, muy pocas cosas apartan al caminante de su ruta estricta normalmente descrita por una guía al uso, y menos que nada los famosos monumentos que se encuentra a su paso o de sus alrededores. El viajero actual -hijo al fin y al cabo de su siglo- tiene las horas tasadas. Sus colegas de antaño disponían de un tiempo y un espacio para vagar por iglesias y monasterios, de reliquia en reliquia, de sopa boba a sopa ilustrada, mientras las iglesias románicas les ofrecían, a falta de cine y televisión, increíbles escenas del Infierno y del Paraíso, de la buena vida y de la mala muerte. Pero al fin, peregrinos todos, antes y ahora, están unidos por el hilo y las cuentas de ese inmenso rosario -no es otra cosa el Camino de Santiago- que los lleva a todos hasta la antigua tumba en Compostela una etapa tras otra. [JAR]