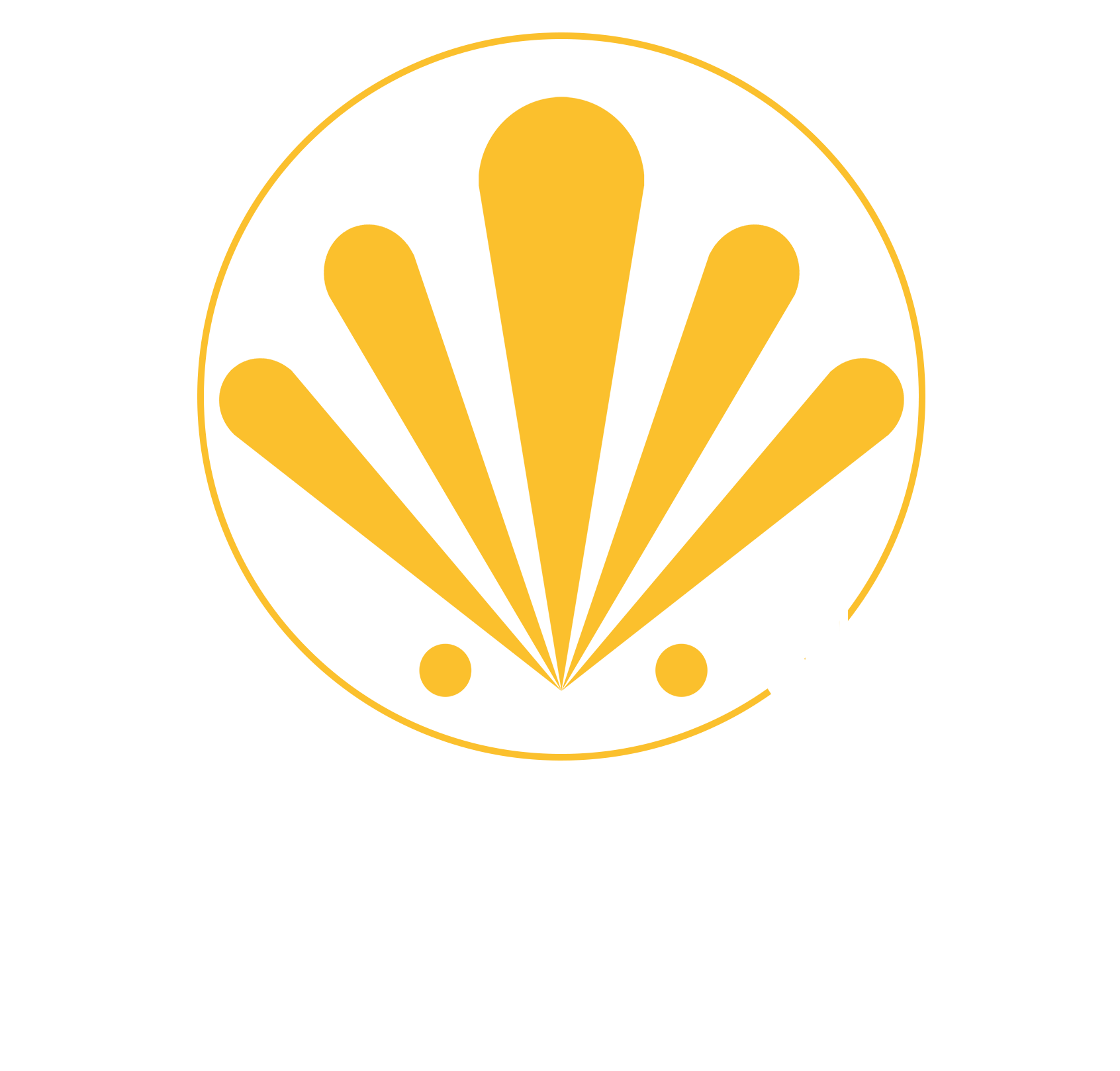 Santiago, ritos del peregrino en
Santiago, ritos del peregrino enLa catedral de Santiago, como meta del Camino, ha sido y es el epicentro espiritual de los peregrinos jacobeos. La necesidad de expresar las sensaciones de la llegada dio lugar, a través de los siglos, a una serie de ritos más o menos conocidos que, en algunos casos, han llegado al presente. En contra de lo habitual en otros templos, sus protagonistas no son los devotos locales, como cabría esperar, sino los peregrinos del mundo. Ellos los iniciaron en determinados casos y les dieron forma y sentido de manera casi siempre espontánea. Incluso hubo algún rito propio de una nacionalidad determinada y otros que sólo tenía sentido practicarlos si se era peregrino, aunque el tiempo acabase por universalizarlos.
La de Santiago es quizá la única catedral del mundo donde los peregrinos, creyentes o no, próximos o lejanos, han querido y han podido dejar su huella con toda evidencia. En la propia ciudad, siempre en el entorno de la catedral, surgieron otros ritos o costumbres practicadas por unos u otros peregrinos, según el momento y las circunstancias.
La entrada histórica a la catedral compostelana se realizaba por la plaza y puerta del Paraíso -actual plaza de A Acibechería-, en la fachada norte. Este acceso románico representaba “la creación, el pecado y la promesa de redención. Por eso se llamó la fachada del Paraíso”, recuerda el ex deán compostelano Jesús Precedo Lafuente. La actual fachada (s. XVIII) eliminó este crucial mensaje para el peregrino. En todo caso, conservó su protagonismo como gran entrada histórica en la basílica compostelana, escenario de los primeros ritos antes de acceder al templo, hasta más allá de la Edad Media. En su legendaria fuente medieval muchos peregrinos practicaban la purificación antes de entrar.
Desde la primera mitad del siglo XVI la catedral dispuso de otro acceso ritual para los peregrinos: la Puerta Santa, situada en la plaza de A Quintana y abierta en los años santos. “Yo soy la Puerta”, en este mensaje bíblico de Jesús se condensa toda la fuerza simbólica de este emblemático acceso.
En torno a la Puerta Santa los peregrinos fueron dando forma a su propio ritual. Lo relataba Nicola Albani en 1745: “Quien pase seis veces durante seis días consecutivos bajo dicha Puerta Santa besando los santos muros por un lado y otras seis veces por el otro, con verdadera devoción y fe viva, recibirá perdón perpetuo.” No sucede hoy lo que narra el italiano, pero los viejos mensajes elípticos perviven en el subconsciente. No hace falta más que acercarse cualquier día de año santo a este lugar. Nos sorprenderá. No es necesario realizar este paso para ganar el jubileo, pero su fuerza es tal que concentró y concentra todo tipo de prácticas particulares. La más habitual es la realizada por determinados peregrinos, que en un acto a medio camino entre la fe y el rito, hacen deslizar la yema de los dedos sobre la pequeña cruz esculpida en uno de los marcos de la Puerta.
Accediendo a la basílica por la plaza de A Acibechería, aparecen a la izquierda las escaleras de acceso a la hermosa capilla románica de A Corticela, lugar de estancia de los peregrinos que buscaban un sitio propio en el templo donde ir a misa, rezar y reflexionar. A mayores, desde 1527 es oficialmente la capilla de los peregrinos y extranjeros residentes en Santiago. A Corticela guarda, además, los misterios del inicio del culto a Santiago. Sus monjes fueron, con los de San Paio -inicialmente cenobio masculino-, los guardianes remotos del sepulcro apostólico. Durante gran parte de la Edad Media antecedía a la citada capilla la de San Nicolás, hoy desaparecida, de gran devoción entre los peregrinos, de los que era protector.
Tanto en San Nicolás como en A Corticela hacían los peregrinos extranjeros sus ofrendas y vivían sus momentos más íntimos con Santiago. En esta capilla tuvieron su sede los lenguajeros, confesores de peregrinos en idiomas extranjeros. La efigie del Niño Jesús que aquí se encuentra es donación de peregrinos alemanes. En esta capilla es costumbre de estudiantes, transmitida modernamente a los peregrinos, dejar escritos deseos y peticiones de todo tipo. El destinatario es una imagen del siglo XVI de Jesús en el Huerto de los Olivos.
Siguiendo hacia la girola, la histórica capilla del Salvador o del Rey de Francia se conoce con este segundo nombre por el monarca galo Carlos V de Valois (s. XIV) quien, imitado más tarde por Luis XI (s. XV), gran devoto del apóstol, envió una cantidad de florines de oro para que dijesen misa diaria en ella en su nombre y permaneciesen encendidas velas. Por ella comenzaron las obras de la catedral (1075) y es, por tanto, la parte más antigua del templo. Esta capilla fue desde el siglo XVI el principal espacio para la relación de la catedral con los peregrinos. En ella tenían habilitado espacio para confesarse y comulgar, recibían la certificación de su peregrinación -la compostela- y hacían otras gestiones. Lo destaca, por ejemplo, Domenico Laffi (Italia, 1673): “Entre las capillas está la del Rey de Francia, hermosísima, donde los peregrinos hacen las patentes, que se pagan”. Guillaume Manier (Francia, 1726) escribe que va a este santuario, que llama “de los franceses”, a comulgar y a solicitar, con el documento de confirmación, la compostela. Además, cuenta Nicola Albani en su estancia de 1743 que en ella se ganaban gran número de indulgencias.
En frente del Salvador, pasa casi desapercibido un pequeño recinto cerrado. Fue en tiempos capilla -de la Magdalena- y el lugar donde aparecieron los desaparecidos restos de Santiago (1879), como testimonia el rectángulo en el suelo enmarcado por una valla metálica y cubierto con cristal que en el presente se puede ver no sin dificultad. Situada en el trasaltar de la capilla Mayor, un hemiciclo limitado por el ábside, es, con el bordón del Apóstol, el espacio de la catedral más desconocido de cuantos estuvieron vinculados a la peregrinación. Desde los siglos XII al XVI, cuando fue relevada de esta misión por la capilla del Salvador, se confesaban en ella los peregrinos y recibían los certificados que necesitaban. Lo cuenta Jean van Doornik (Holanda, 1489): “Fui a confesarme detrás del altar mayor donde recibí el cuerpo de nuestro señor, elogiándole y dándole las gracias por todas las bendiciones y beneficios que me había concedido.” Su titular, María Magdalena, era símbolo de la penitencia que el Camino suponía y santa de gran devoción entre los peregrinos, ya desde territorio francés. Se le daba también el nombre de capilla de la Confesión por las razones apuntadas.
Bordeando el altar mayor, donde Don Gaiferos, el duque Guillermo de Aquitania, exhaló su último suspiro a los pies de su amado Santiago, se accede a la estatua sedente del Apóstol. Es quizá la estatua del mundo a la que más personas de más países han abrazado. En la Edad Media, los peregrinos, tras pasar la noche en el templo, ya de mañana, se confesaban y comulgaban, presentaban sus ofrendas y cerraban el ritual de la peregrinación con el abrazo a la imagen pétrea de Santiago. Arnold von Harff (Alemania, 1497) recuerda uno de los dos ritos más famosos vinculado a esta estatua, la coronatio peregrinorum [la coronación del peregrino], practicado por los germanos: “Tiene una corona de plata que los peregrinos se colocan sobre sus cabezas, lo cual da ocasión a los habitantes de allí [de Compostela] a burlarse de nosotros los alemanes.” Algo antes, Jan van Doornik (1489) lo había explicado así: “La imagen tiene en su cabeza una corona que tomé en mis manos coronándome yo mismo.”
Ante la misma estatua los franceses practicaban su propio rito abrazándola al tiempo que le rogaban: “Ami Saint Jacques, recommande-moi a Dieu.” Para todos ellos -alemanes, frances, etc., la emoción era extrema en este lugar. Lo dice Christoph Gunzinger (Austria, 1655): “Suben y bajan continuamente peregrinos para abrazar y besar la imagen de su gran patrón como señal de su fervorosa devoción”. Sorprende también a Lorenzo Megalotti (Italia, 1669): “No se contentan ni con uno ni con dos abrazos y lo repiten hasta diez y quince veces.” Por su parte Nicola Albani (Italia, 1743) deja clara la exclusividad peregrina de este rito: “Si no se es peregrino no se puede subir, que cualquier persona acomodada o caballero o dama o sacerdote o obispo, o incluso rey, no puede subir si antes no lleva con él algún signo de peregrino, que este es privilegio sólo de peregrinos.”
El ritual ante esta estatua de Santiago en el altar mayor era una gran necesidad, ya que en el pasado, ante la imposibilidad de acercarse a las reliquias del santo, al menos existía esta opción para el contacto con lo sagrado. La disposición de la imagen en un lugar predominante del altar mayor reforzó sin duda el éxito de esta alternativa.
Y es que desde principios del siglo XII se había vuelto inaccesible el edículo sepulcral del Apóstol. El obispo Diego Gelmírez decidió levantar sobre él un gran altar mayor, como correspondía a la catedral románica en marcha. La obra dejó la cámara sepulcral inaccesible. Únicamente se podía intuir a través de un reducido orificio por el que se introducían pequeños objetos atados a un cordel que supuestamente llegaban a rozar la tumba. Todo indica que fue un rito seguido por muy pocos peregrinos, tanto por desconocimiento como por lo extraño de la operación. Sólo a unos cuantos escogidos se les informaba de esta opción. Para los demás, la alternativa era rezar al santo allí mismo, en un pequeño oratorio dispuesto en las inmediaciones del anteriormente accesible sepulcro. Este oratorio también desapareció con el tiempo.
¿Por qué desde el siglo XII se privó a los peregrinos del acceso al sepulcro, la esencia de su viaje, y se hizo muy difícil conocer donde estaban las reliquias apostólicas? Es un misterio: se ha dicho que Gelmírez lo hizo para frenar la constante petición de reliquias. En el barroco la profanación del lugar sepulcral continuó para dar asiento a las nuevas obra del altar mayor, todavía más grandioso que el medieval. Y aumentaron las preguntas y sospechas de los peregrinos. Para conjurarlas se elaboraron fantásticas leyendas de los castigos que aguardaban a los que osaran dudar o intentar entrar el antiguo recinto sepulcral. Así lo cuenta Arnold von Harff (Alemania, 1497): “Me contestaron que aquel que no está convencido de que el cuerpo del Apóstol se encuentra en el altar mayor y desconfía y después se le enseña dicho cuerpo, en el momento se vuelve loco como un perro rabioso.”
Todo cambió en 1879 cuando el arzobispo Payá y Rico ordenó buscar las reliquias por el templo y darles un lugar digno de su valor. Fue así como, una vez localizadas (1879) y autentificadas por el papa León XIII (1884), nació la actual cripta de Santiago, donde se depositaron los restos óseos atribuidos al Apóstol y sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. En 1891 se abrió definitivamente al público una recreación historicista al más puro estilo romántico. De nuevo el sepulcro y Santiago eran visibles, tangibles. Coincidió con el renacer de las peregrinaciones. El lugar se convirtió pronto en punto de visita obligada para todo peregrino, que, tras la emoción del abrazo, encuentra en la cripta un lugar de sentido recogimiento.
El bordón, el zurrón y la concha de peregrino son los emblemas por excelencia del peregrino, y en Santiago está el bordón del Apóstol peregrino. Lo dice la tradición, pero permanece semioculto en la catedral, en una columna del crucero, en el interior de un alargado relicario de bronce en tiempos abiertos en su extremo inferior y culminado con una pequeña estatua de Santiago. Hoy, como decimos, pasa desapercibido para el ritual peregrino, pero en el pasado sucedía todo lo contrario. Lo cuentan, entre otros, los narradores del viaje de Leo von Rozmithal (1465), al señalar que los peregrinos tocaban el relicario mientras rezaban una oración; Bartholomeo Fontana (1539), quien indica que metiendo los dedos por debajo de la hueca columna “se palpa como un hierro agudo y un bastón. Dicen que es el bordón de Santiago el Mayor”; y Christoph Gunzinger (Austria, 1655) al afirmar que “también hay una columna en la que se halla el bordón de este santo Apóstol, cuya asta o cuya punta tocan con la mano los peregrinos”. Ya en el siglo XVIII, el italiano Nicola Albani (1743) incide de nuevo en la costumbre y en las indulgencias que se ganaban al pasar la mano sobre él.
En el mismo relicario está también el bordón de uno de los grandes santos italianos, Franco de Siena (s. XIII). Recobró la vista bebiendo de la hoy seca fuente compostelana del Franco, donde la tradición dice que se detuvieron como señal los toros que transportaban el cadáver del Apóstol para indicar el lugar donde quería se sepultado. Por este motivo, dejó como ofrenda su prenda más estimada, el bordón. Con el tiempo, su fama de santidad hizo que se le diese el honor de conservar su bordón con el del Apóstol.
La presencia del bordón y la propia significación del altar mayor provocaba que en este entorno todos quisiesen demostrar al Apóstol especial devoción y pleitesía. Lo recuerda el caballeresco Peter Ritter (Alemania, 1428): “Allí colgamos el señor Axel y yo, conjuntamente con nuestros nobles compañeros de viaje, nuestros escudos, como suelen hacer los peregrinos de la nobleza”. Casi cincuenta años después incide en lo mismo Gabriel Tetzel (República Checa, 1466): “En esta capilla cuelgan la mayor parte de los escudos que proceden de príncipes y viajeros. Allí también dejaron mi señor y sus nobles compañeros de viaje sus escudos.”
Desde las inmediaciones del altar mayor se rozaba en tiempos la cabeza de los peregrinos con una larga pértiga como señal de las indulgencias ganadas, un rito perdido desde hace tiempo.
Los confesionarios de lenguas extranjeras que conserva todavía la catedral son muestras patentes de la relevancia que tenía -y sigue teniendo- para cualquier peregrino devoto la confesión en la meta compostelana. No era fácil resolver esta cuestión hablando los idiomas más dispares, por lo que se promovió un grupo de lenguajeros, sacerdotes llegados de los países originarios con este objetivo. Erich Lassota von Steblau (Polonia, 1581), que destaca esta necesidad por los “muchos peregrinos de todos los países y naciones” que llegan a la ciudad, da alguna pista sobre las dificultades para disponer de suficientes confesores: “Después de ver las reliquias suelen los peregrinos hacer sus confesiones. Los extranjeros confiesan por lo general con un italiano, que llaman linguarium, debido a las lenguas italiana, española, francesa, alemana, latina y croata y otras que habla muy bien.” Walter Starkie (Irlanda) redescubre esta práctica en 1954, el primer año santo compostelano contemporáneo verdaderamente internacional: “Encontramos muchedumbres esperando a ser confesadas en los confesionarios Pro Linguis Germanica et Hungarica”.
Las reliquias y ofrendas a las que se refiere Lassota estaban dispersas por distintos altares de la basílica hasta que en 1641 se crea la actual capilla de las Reliquias. Se conservan unas 150. En el pasado fueron más. Desde su creación se consideraba un privilegio para los peregrinos acceder a este lugar sacrosanto. Sobre todas ellas una concitó el misterio e interés de estos: la cruz asturiana regalada por el rey y peregrino Alfonso III el Magno (847) a Santiago. Con el tiempo se le añadió un lignum crucis y se hizo todavía más sagrada. A Hyeronimus Münzer (Alemania, 1495) le pareció mucho más grande de lo que era: “Había una cruz enorme que estaba adornada con gemas y oro; y se muestra a los peregrinos.” En esta capilla acabó el relicario con la cabeza atribuida a Santiago el Menor, también de especial devoción y buscada por muchos peregrinos.
Antes o después de los ritos anteriores, el peregrino llegaba al Pórtico de la Gloria, buscando sobre todo la columna de Jessé. Con acceso limitado desde principios del año santo de 2004, vallado desde 2007 y cerrado al público desde mayo de 2008, el antiguo ritual del Pórtico es en principio cosa del pasado. El conjunto reclama protección. Sin embargo, para el peregrino acumuló todo tipo de emociones durante sus ocho siglos de existencia a través sobre todo de la imposición de manos en la columna de Jessé, tomada como símbolo de la energía que por ella asciende del peregrino hacia el mundo celestial, presidido por las figuras de Santiago y Jesús. Walter Starkie recordaba en 1954 la antigüedad de esta práctica: “La joven volvió al Pórtico y colocó su mano derecha en la base del Árbol de Jessé, poniendo los cinco dedos en los cinco agujeros desgastados en siglos por los peregrinos”.
Menos intenso, pero de gran éxito es el rito del Santo dos Croques, una escultura que representaría al maestro Mateo, autor del Pórtico, en cuya parte posterior se encuentra. Los compostelanos y los estudiantes de la universidad pasaron esta tradición a los peregrinos. Costumbre profana, en las últimas décadas casi todos los peregrinos incorporaron el rito de golpear tres veces su cabeza con la de esta imagen para invocar de algún modo la sabiduría atribuida al Maestro. Desde 2008 es también un rito prohibido como parte del proceso de protección del conjunto de Mateo.
A los pies del Pórtico acostumbraban a descansar los peregrinos que hacían vigilia -y de paso contaban con un techo bajo el que pasar la noche- en la catedral, que no tuvo puertas hasta 1521. La estancia nocturna formaba parte de un exitoso ritual medieval que entendía el templo como la casa de Santiago, abierta y siempre acogedora. Lo cuenta el Codex Calixtinus (s. XII): “Las puertas de esta basílica nunca se cierran, ni de día ni de noche; ni en modo alguno la oscuridad de la noche tiene lugar en ella, pues con la luz espléndida de las velas y cirios brilla como el mediodía.”
En 1531 se suprimieron los maitines rezados a medianoche y se limitó el acceso nocturno a la basílica. Para el historiador Antón Pombo, “en un hecho aparentemente funcional, hemos dado simbólica sepultura al medievo”. Algún tiempo después se cerró el templo por las noches.
Las cubiertas de granito en forma escalonada de la catedral románica fueron desde siempre un espacio más de tránsito. Con ciertas reservas, a ellas accedían los peregrinos para cumplir algunos rituales al menos hasta el siglo XVIII, como señala con cierta sorpresa Antoine de Lalaing (Francia, 1501): “Esta iglesia está de tal modo cubierta que se puede ir por todas partes por encima de ella y hacen los peregrinos sus ritos.” Actualmente, sin huella de las viejas prácticas, las cubiertas sólo se pueden visitar previa pago de la entrada correspondiente.
Durante varios siglos el clero catedralicio no puso impedimentos a aquel sorprendente ir y venir por las cubiertas, antes al contrario. De nuevo surge la catedral más libre de occidente, como también escribió el peregrino Sebastian Ilsung (Alemania, 1446), que nos acerca al escenario ritual más simbólico y recordado de las alturas de la basílica: “Cualquiera puede subir a lo más alto de la iglesia y allí verá una cruz que llegó procedente del cielo.” Se refiere a la cruz dos Farrapos situada sobre la girola y que a lo largo del tiempo centralizó diversas prácticas, de las que habla Johann Limberg (Alemania, 1690): “Hay una cruz sobre el tejado, al lado de la cual aparecen dos agujeros: se nos contó que quien no puede pasar a través del agujero es que lleva a sus espaldas un pecado mortal.” Otros peregrinos de su tiempo rechazan esta leyenda.
Esta cruz medieval fue famosa sobre todo como principal espacio de purificación y renovación del peregrino tras la fuente del Paraíso. Conserva el recipiente pétreo donde ciertas personas quemaban sus ropas viejas como símbolo de una nueva vida tras la peregrinación. En los mejores tiempos se cuenta que esas prendas llegaron a ser cambiadas por otras nuevas ofrecidas por la catedral. Hoy este viejo y tan simbólico rito, cuya antigüedad y alcance se desconoce, se ha trasladado al cabo Fisterra, allí donde cualquier camino concluye. En su punta no son pocos los peregrinos que queman alguna prenda con el mismo sentido. Hubo otros variados ritos en las cubiertas. Algunos de ellos, como el de rozar con la mano las campanas más sacras del templo, permitían ganar indulgencias.
Al salir del templo determinados peregrinos cumplían con la más triste de las obligaciones autoimpuestas: visitar a los naturales de su país en el cementerio del Santo Peregrino, al que se accedía hasta el siglo XVIII por la puerta de la muralla del mismo nombre. Era, en cierta medida, un rito sagrado. El desaparecido cementerio estaba extramuros, mirando a Occidente, en la salida de lo que hoy es el Camino de Fisterra-Muxía y en las inmediaciones del actual pazo de Raxoi, levantado sobre la estructura de la desaparecida muralla medieval. Wenceslaus Schaschek (Alemania, 1466) lo recuerda: “Unida a las murallas hay otra iglesia [la desaparecida de A Trinidade] en donde entierran a los peregrinos que mueren en la ciudad y a los pobres del hospital”. Todo peregrino al morir se convertía en santo, de ahí el topónimo del lugar. Una especie de homenaje al peregrino desconocido, dado que la identidad de la mayoría de los fallecidos se ignoraba.
La otra opción tras la visita al Apóstol, más satisfactoria y en cierta forma una costumbre que se prolonga en el presente, era pasear por las plazas del Paraíso -o de A Acibechería- y As Praterías, con sus tiendas de plateros y azabacheros y sus cobertizos para la venta de todo tipo de souvenirs a los peregrinos. Era frecuente que estos volviesen más de una vez al templo, y en alguno de esos momentos, antes de partir, aprovechaban para hacer sus compras, centradas sobre todo en los emblemas jacobeos, como recuerda Jean de Tournai (Holanda, 1488): “Compré numerosas baguettes y durante la comida un compatriota me puso muy amablemente conchas, pequeñas reproducciones del báculo y también figuritas de Santiago en el sombrero.”
Imágenes de Santiago, conchas de vieira, bordoncitos, rosarios, higas, cinturones, zurrones, sombreros, ofertados en todo tipo de metales y materias -azabache, plata, oro, plomo, cuero- formaban parte de las adquisiciones imprescindibles del peregrino. Eran en muchas ocasiones algo más que un simple placer: aquellos objetos servían para certificar y recordar la peregrinación. Tenían un valor trascendente, ritual. Guillaume Manier (Francia, 1726), acompañado de sus amigos Antoine Baudry, Antonio Delaplace y Jean Harmand, lo describe con claridad: “Al salir hicimos nuestras pequeñas compras: rosarios, conchas y figuritas de plomo, así como chismes pequeños y graciosos”. Cuentan ocho tiendas de todo tipo en la puerta Francígena -A Acibechería-. Los cambiadores de moneda facilitaban a los peregrinos extranjeros la disponibilidad de moneda local para todo ello.
Los peregrinos históricos dedicaban el tiempo -en esto, en el fondo, no hay grandes cambios en relación con el presente- a comprar, a pasear y, en el caso de los más pobres, a recorrer los distintos hospitales e instituciones religiosas y benéficas de la ciudad buscando algo de comida y un lugar a cubierto para dormir. Los más ricos, despreocupados, aprovechaban para dar limosnas -práctica estimada como una gran virtud jacobea- a otros peregrinos necesitados y a los pobres de la ciudad, que eran muchos. Así lo escribe, por ejemplo, el alemán Sebald Örtel (1522): “Di a un pobre tejedor alemán un ducado para salir de la cárcel.”
Algunos peregrinos decidían, una vez en Santiago, hacer el tentador viaje a Padrón o Fisterra o a ambos lugares. ¿Cómo no ir hasta el puerto adonde había llegado el cuerpo del Apóstol y ver la piedra a la que amarraron su barca -Pedrón- y la que quedó marcada con su cuerpo al depositarlo en tierra o, con algo más de esfuerzo, llegar al cercano ‘fin del mundo’, a la ‘Estrella Oscura’, como llamaban los teutónicos a Fisterra y su cabo? Era el gran rito final, una vez habían cumplido con el Apóstol. [MR]