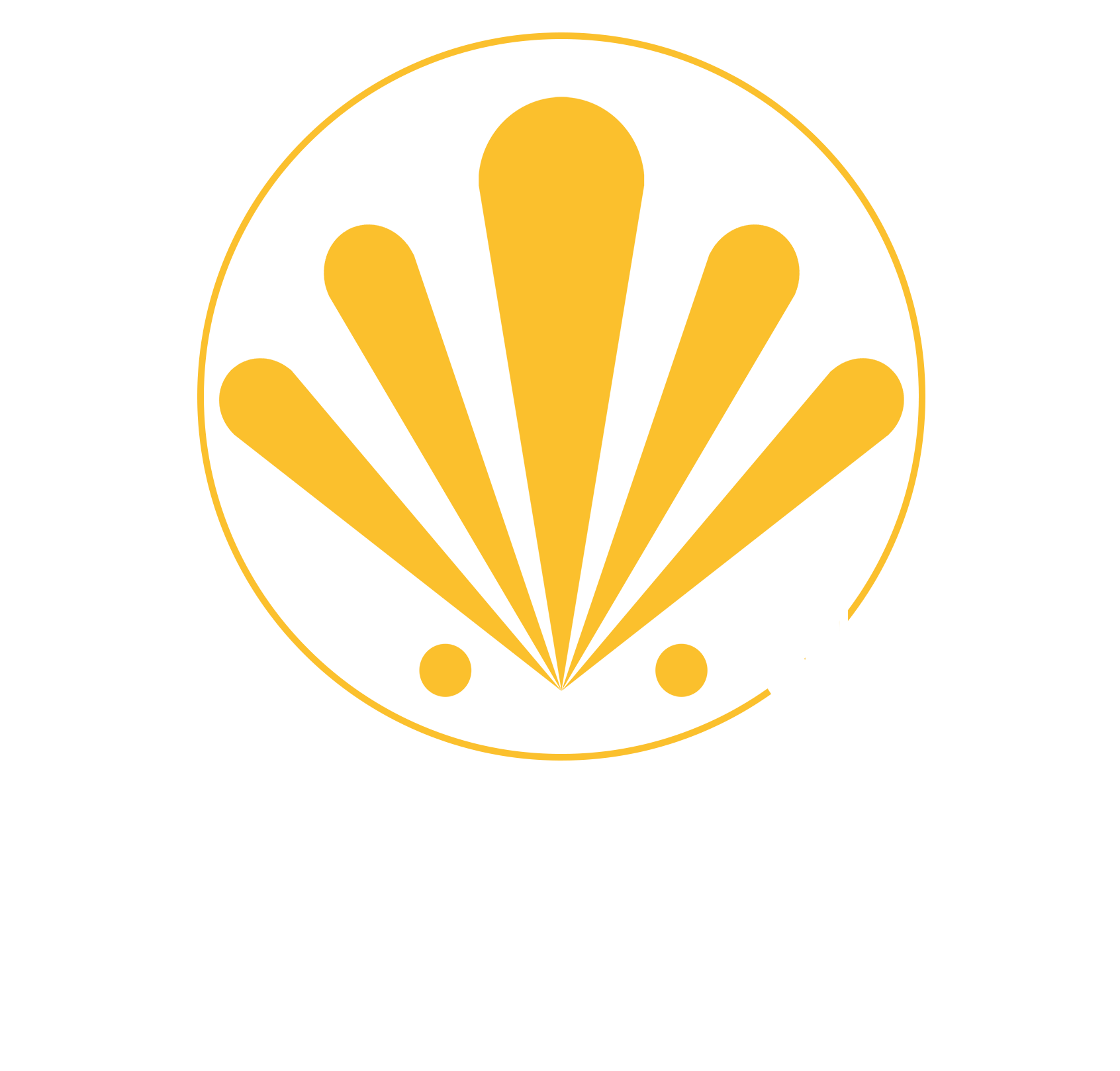 Fisterra-Muxía, Camino de
Fisterra-Muxía, Camino deTambién citado como Prolongación Jacobea a Fisterra-Muxía y Prolon-gación Jacobea al Finisterre. Ruta Jacobea en el oeste de Galicia. Parte de la ciudad de Santiago de Compos-tela y lleva al cabo de Fisterra, considerado hasta el final de la Edad Media el extremo occidental del mundo conocido, y al santuario costero de A Virxe da Barca, donde, según la tradición, María se apareció al apóstol Santiago en una pequeña nave de piedra.
El trayecto completo tiene 146 km. Desde Santiago hasta el cabo Fisterra hay 86 km y hasta A Virxe da Barca, 88. Los primeros 59 km son comunes para ambos itinerarios, que se bifurcan en las inmediaciones de Hospital de Logoso. El Camino se completa con una ruta paralela a la Costa da Morte que va desde el cabo de Fisterra al santuario de A Barca o viceversa. A él pertenecen los 31 km restantes.
Son varios los motivos que dan sentido a esta Ruta Jacobea, la más singular y enigmática de todas.
Lo primero que hay que destacar es que no se trata de un camino a Santiago. En este caso la meta se convierte en el punto de salida. Por eso se cita también como Prolongación Jacobea al Finisterre. Así la denominan la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino y la Asociación Gallega (Agacs).
¿A qué obedece esta aparente contradicción: un camino que comienza en la meta? El motivo hay que buscarlo en las indudables raíces precristianas de esta ruta que conducía desde tiempo inmemorial al extremo occidental del mundo conocido, al lugar donde el sol desaparecía sin remedio. La marítima Costa da Morte, donde concluye este camino, recibe su relativamente reciente nombre, sostienen algunos, por ser la “costa de la muerte del sol” o, según otros, por ser donde “moría” la tierra conocida.
Era, en cualquier caso, el punto donde finalizaba el mundo conocido y se abrían todas las incógnitas. Un lugar así tenía que ejercer un enorme atractivo y temor para los antiguos pobladores y para los espíritus más inquietos llegados desde la lejanía. Más de una vez se ha apuntado que en este viaje ancestral, precristiano, al final del mundo conocido podría estar el origen remoto del propio Camino de Santiago.
Sea como fuere, lo cierto es que la Iglesia medieval trató de integrar la fuerte tradición mágico-espiritual del lugar en el universo jacobeo. Lo hizo, al menos, desde la Alta Edad Media. Sería así como el finis terrae se coló en los orígenes de la tradición jacobea. Lo demuestra el Codex Calixtinus (s. XII), que lo incluye entre los escenarios del traslado a Galicia del cuerpo del Apóstol. Se reforzará esta acción con la construcción, en las inmediaciones del cabo Fisterra, del santuario del Santo Cristo, de origen medieval, que logrará un gran arraigo popular.
Con la misma lógica sincrética se integraría en el mundo jacobeo y cristiano, desde la Edad Media, el cercano pedregal marino y pagano de A Virxe da Barca, en Muxía. El lugar comienza a citarse como el punto geográfico más extremo al que llegó Santiago en su predicación, motivo por el cual (se justifica allí) se le apareció María, que llegó en un barco de piedra. El peso indudable de los dos protagonistas del milagro y el simbolismo del lugar hizo que el santuario se consolidase como uno de los de más fuerte arraigo de Galicia. La Iglesia cerraba así el círculo de la conversión al cristianismo del extremo occidental: tras llegar a Santiago, ante el Apóstol, se completaba la peregrinación visitando al Salvador y a la Virgen.
El gran número de viajeros y peregrinos europeos que, una vez en Santiago, seguían camino hasta Fisterra y Muxía, incluso después de la Edad Media, evidencia la fuerte tradición mística y mágica del lugar. Casi todos ellos iban en busca del ancestral mito del finis terrae, como dejan entrever los relatos, pero también de las tradiciones jacobeas nacidas a lo largo de la Edad Media.
Este doble atractivo, este complejo trasfondo nacido de su singular situación geográfica, sigue tan vivo como siempre y es la base de su éxito. El Camino de Fisterra-Muxía es el segundo itinerario jacobeo más concurrido tras el Francés y, sin duda, el más cargado de misticismo y nuevos ritos, en muchos casos ajenos a las creencias católicas. Es algo que se sigue percibiendo en ambos escenarios (Fisterra y Muxía) a poco que se observe con atención. El cristianismo no ha logrado ocultar todavía (siglos después) las sombras etéreas que siguen rozando el telón.
La Iglesia actual, que al mismo tiempo teme el sentido iniciático que muchos dan a estos lugares y acepta la peregrinación con sentido cristiano a los dos santuarios citados, no reconoce este camino como Ruta Jacobea: su meta no está en Santiago. Por eso no dispensa la compostela, que siempre ha sido un certificado de la peregrinación a la catedral santiaguesa.
Apenas hay noticias sobre la peregrinación a Fisterra y Muxía antes del siglo XIV. Sin embargo, este itinerario debió de ser una realidad desde la llegada a Santiago de los primeros peregrinos foráneos, en el siglo X. Estos decidirían prolongar su viaje atraídos por la posibilidad geográfica próxima de contemplar el final de la tierra conocida. Era el último tramo de un trayecto marcado en el cielo por la Vía Láctea -a partir de allí resultaba imposible seguir cualquier camino- y el lugar en el que los romanos (s. II a.C.) se habían sobrecogido al contemplar un enorme sol desaparecer entre las aguas.
Quizá ante aquellas primeras peregrinaciones y la necesidad de darles un sentido cristiano, el Códice Calixtino (s. XII) vincula el finis terrae con la tradición jacobea. El célebre texto señala que los discípulos de Santiago viajaron a la ciudad de Dugium (actual parroquia de Duio), buscando la autorización de un legado romano para enterrar al Apóstol en lo que hoy es Compostela. No es posible demostrar la veracidad de estos hechos, que los estudiosos consideran leyenda. Lo que sí evidencian es el deseo difícil de entender -a priori por innecesario, si no atendemos a hipótesis como las aquí planteadas- de la Iglesia, de integrar el confín occidental gallego en el mundo jacobeo.
Cuando en la Edad Media surge el santuario del Santo Cristo en Fisterra, este se vincula desde el principio con la mítica cristianización de la zona por el apóstol Santiago. El licenciado Molina (s. XVI) asegura que a él “acuden los más romeros que vienen al Apóstol”, seducidos por el hecho de poder postrarse ante el hijo de Dios (el Salvador), tras su estancia en Santiago. Lo mismo sucede en el santuario de A Barca, que atrae peregrinos desde el principio.
Fue así como la interpretación cristiana se impuso, al tiempo que las viejas creencias pasaban a un segundo plano, ocultas, pero no muertas. En esto iba a radicar desde el principio la magia de este itinerario.
Pese a las dificultades para desplazarse hasta la Costa da Morte, el hecho de que en el recorrido surgiesen hospitales para atender a los viajeros, hizo posible su continuidad y demuestra su atractivo. Además, la Iglesia nunca vio con malos ojos -al margen de sus recelos actuales debido al eco de las connotaciones exotéricas dadas por algunos a esta ruta- la prolongación del santuario compostelano hasta Fisterra.
De su relevancia histórica y del gran interés que concitó, habla a las claras el hecho de que sea, tras el Camino Francés, el que cuenta con más referencias en la literatura odepórica (relatos de viajes de peregrinos).
Jorge Grissaphan (s. XIV) es el autor del texto más antiguo conocido y uno de los más interesantes. Este caballero magiar intenta quedarse como eremita en Fisterra y acaba desistiendo unos meses después por lo transitado del lugar.
A mediados del siglo XV peregrina el alemán Sebastian Ilsung, el primero que llega al santuario de A Barca. Algo después (1466) es el turno de Leo de Rozmithal, noble bohemio. Uno de los miembros de su séquito dejó escrito que a partir de aquel lugar no había “más que las aguas del mar, cuyo término nadie más que Dios conoce”. El dominico alemán Felix Faber (1480) coincide: “Después de aquello no hay más mundo; hay agua poderosa que nadie conoce”. A finales del siglo XV, el polaco Nikolaus von Popplau peregrina a Muxía, tras hacerlo a Compostela, describiendo los restos del “barco destrozado, hecho de pura piedra”, de la Virgen María.
El veneciano Bartolomeo Fontana (s. XVI), en su peregrinación desde Italia, visita Fisterra y señala que los libres de pecado mortal podrán mover con un dedo las piedras del navío de Muxía. Domenico Laffi (s. XVII), erudito clérigo boloñés, se acercó también a Fisterra, incluso antes de hacerlo a Santiago. En el título del libro que escribe posteriormente incluye Fisterra como el punto final de su viaje. La relación podría continuar hasta el presente.
Desde finales del siglo XX el Camino de Fisterra-Muxía vive un nuevo renacer, (promoción institucional al margen) tras los esfuerzos de identificación y estudio realizados por entidades como la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, la asociación comarcal Neria y diversos investigadores. La afluencia no cesa. Llegan caminando de todos los países del mundo.
Como se señala en el libro O camiño dos peregrinos á fin do mundo [El camino de los peregrinos al fin del mundo], de Antón Pombo y otros, el trayecto de Fisterra-Muxía supone un estímulo especial en el espíritu de muchos peregrinos, “necesitados de esta ‘segunda meta’ para dar un completo sentido a su periplo”.
El Camino de Fisterra-Muxía comienza oficialmente en la plaza de O Obradoiro de Santiago de Compostela. Algunos prefieren salir desde la catedral. Pasa de inmediato, entre el palacio de Raxoi y el Hostal de los Reyes Católicos (antiguo Hospital Real), por la desaparecida puerta del Santo Peregrino o de la Trinidad. Aquí estuvo durante muchos años el cementerio de los peregrinos.
El siguiente destino es la carballeira [robledal] de San Lourenzo, a la que Rosalía de Castro dedica uno de las composiciones de Follas novas, obra referencial de la poesía del siglo XIX. El río Sarela acompaña durante unos momentos. Si caminamos al atardecer y el día está despejado, desde algunos puntos próximos a Santiago se contemplan excepcionales puestas de sol sobre la ciudad antigua y la fachada de la catedral. Sólo será necesario detenerse y girarse un instante.
El núcleo de Augapesada, con un pequeño y bien conservado puente de origen medieval, prepara al peregrino para la ascensión al alto de Mar de Ovellas, desde el que se observa el esplendor del valle de Amaía, cargado de reminiscencias jacobeas. El siguiente lugar de interés es A Ponte Maceira. Las casas y los restos de algún antiguo molino restaurado se reparten a ambas orillas del río Tambre, comunicadas por el puente más significativo de este camino.
Los siguientes pasos llevan a la comarca de A Barcala. Negreira, su capital, es la mayor población (supera los dos mil habitantes) que cruza el peregrino antes de alcanzar la costa. El pazo de O Cotón, fortaleza medieval restaurada en el siglo XVII, y la contigua capilla de San Mauro son sus monumentos característicos. Tiene albergue público de peregrinos.
A partir de aquí la ruta coincide en varios puntos con el antiguo Camino Real a Fisterra. Así nos lo recuerdan lugares como Camiño Real y Portocamiño. Estamos ahora en la comarca de Xallas, en la que son famosos sus sombreros femeninos, realizados en paja. Otra característica de este tramo es su arquitectura popular, que ha sobrevivido en muchos núcleos rurales. Destacan conjuntos de hórreos -construcciones destinadas a la conservación de los productos del campo- como el de Maroñas, de gran belleza.
El río Xallas y sus riberas se hacen presentes sobre todo en A Ponte Olveira, cuyo puente, del siglo XVI reformado posteriormente, sitúa al caminante en tierras del municipio de Dumbría. La ruta, que discurre próxima al embalse de A Fervenza, sobre el Xallas, toca a su fin cuando se alcanza Olveiroa. Aquí existe un hermoso albergue público en el que el peregrino puede hacer noche para reflexionar sobre el camino a escoger al día siguiente, pues en el inmediato núcleo de Hospital la ruta se bifurca: será necesario decidir si se sigue la que lleva a Fisterra o la que conduce a Muxía y al santuario de A Barca.
A quien elija el Camino a Fisterra le esperan pronto el santuario de A Nosa Señora das Neves (s. XVIII) y su popular fuente santa. Ya en el alto de O Cruceiro de Armada (247 m), el caminante contempla, por primera vez y en la lejanía aún, el cabo Fisterra. Es para muchos peregrinos un momento emocionante. Estamos en la comarca del mismo nombre, dada como pocas a todo tipo de leyendas y que cuenta con una de las franjas costeras más vírgenes y de mayor belleza de Europa. En ella se alternan los grandes y tranquilos arenales con abruptas formaciones rocosas y un mar bravo como pocos.
Cee, ya en la costa, es el primer núcleo urbano que, desde Negreira, recibe al peregrino con todo tipo de servicios. Muy próxima, aparece la localidad de Corcubión. Conserva un casco antiguo declarado conjunto histórico-artístico, reflejo en gran medida de la antigua relevancia de su puerto, y dispone de un albergue muy estimado por los peregrinos.
El camino llega por fin a Fisterra después de bordear las formaciones dunares de la extensa playa de Langosteira, convertida modernamente en lugar de baños rituales para determinados caminantes. Fisterra, localidad marinera, está ligada a la tradición jacobea desde sus inicios. El epicentro de esa relación es la iglesia de Santa María das Areas, desde donde se inicia el ascenso hacia la punta del cabo.
Una vez en el promontorio, presidido por el edificio del antiguo faro, rehabilitado para usos turísticos, podemos sentir sin recelo que estamos en uno de los lugares más míticos de Europa, el confín donde los antiguos creyeron ver el final del mundo y donde hoy otros -los nuevos viajeros- pretenden ver el inicio de otro nuevo.
La distancia entre el cabo Fisterra y el santuario de A Barca (Muxía) es de 31 km. Se inicia el trayecto pasando por la parroquia de San Martiño de Duio, ligada a las leyendas jacobeas de la traslación, y continuando por la espectacular costa de Lires. En la ruta se encuentran singulares muestras de arquitectura tradicional entremezcladas con notables iglesias de origen románico. Ya en Muxía, localidad fundada en el siglo XII, el santuario de A Nosa Señora da Barca está a un paso.
A los que decidan seguir hacia A Barca desde Hospital, sin marchar antes a Fisterra, les esperan 28 km. En su itinerario se encontrarán con lugares como San Martiño de Ozón, con uno de los hórreos más largos de Galicia, y la iglesia del desaparecido monasterio de San Xulián de Moraime, de gran interés.
Tanto si se va desde Fisterra como si se sigue la ruta procedente de Santiago, el resultado será una diáfana visión sobre Muxía y su entorno, del que se hace dueño el mar, con sus formaciones rocosas, su luz y sus arenales.
Ya a un paso de Muxía, a Virxe da Barca. Se llega bordeando el monte Corpiño, por el camiño da Pel [camino de la Piel], así denominado porque en sus inmediaciones se situaba una fuente en la que los peregrinos se aseaban -un símbolo de purificación y respeto al final de la ruta- antes de entrar en el santuario. A los más animosos les esperan los restos pétreos de la nave en que la Virgen llegó a este extremo lugar a dar ánimos al apóstol Santiago. Para los más ensimismados queda todo lo demás.
El primer hito jacobeo del Camino de Fisterra-Muxía es Negreira. Aquí se ha situado el impreciso puente que, según el Codex Calixtinus (s. XII), se derrumbó milagrosamente para permitir la huida de los discípulos de Santiago que escapaban del legado romano de Dugium (Fisterra). Habían ido a pedirle permiso para enterrar al Apóstol en Compostela, pero el mandatario los encerró. Logran escapar y son perseguidos hasta que este salvador puente corta el paso a los soldados. Negreira ha recogido en su escudo esta tradición.
Ya en Fisterra, el santuario medieval de Santa María das Areas aparece cargado de connotaciones jacobeas. Cuentan que la impactante imagen del Cristo Crucificado (s. XIV) que lo preside, de origen medieval, llegó al lugar por mar, tras una tormenta. Alguna leyenda asegura que fue a parar sobre los restos pétreos de lo que había sido un altar pagano dedicado al Sol -ara solis-, arrojado monte abajo tras ser destruido por Santiago en su predicación por estos confines.
Este antiguo altar estaría situado sobre la parte más elevada del cabo Fisterra y, leyenda aparte, pudo convertirse en materia prima para la construcción de la también desaparecida ermita de San Guillerme, anacoreta medieval que muchos consideran un peregrino jacobeo que decidió quedarse para siempre en este mítico lugar.
Hoy el cabo sigue ejerciendo su magnetismo. Pese a determinadas prohibiciones, algunos caminantes, una vez en su punta, deciden quemar, como señal de purificación y de una nueva vida, alguna de las prendas que los acompañaron en el Camino. Es un ritual que recuerda al que algunos peregrinos medievales realizaban en la catedral compostelana, a los pies de la famosa cruz dos Farrapos.
Por la vía que desde Compostela lleva al santuario de A Virxe da Barca, es imprescindible una parada en el antiguo monasterio de San Xulián de Moraime, cerca de Muxía. Tuvo uno de los principales hospitales de peregrinos de este itinerario y fue el más influyente cenobio de la comarca de Fisterra. Se conserva el amplio templo románico de tres naves, con pinturas góticas. Desde aquí pudo difundirse la tradición de la aparición de María, llegada en un barco, al Apóstol.
Este milagro tendría como objetivo -al igual que sucede en el Pilar de Zaragoza- animar a Santiago en su predicación por el extremo noroeste peninsular. Es lo que ha dado sentido al santuario de A Virxe da Barca desde la cristianización de la zona, en algún momento de la Alta Edad Media.
Prueba del arraigo de las tradiciones más remotas del Apóstol en el finis terrae es que en él encontramos -en la ría de Camariñas, cerca del Camino de Muxía- la que puede ser la representación peninsular más antigua de la translatio del Apóstol. Está en el tímpano de la iglesia de Santiago de Cereixo (s. XII).
Del éxito jacobeo de esta ruta hablan también sus antiguos hospitales de peregrinos. Partiendo de Santiago, los hubo en Bon Xesús (Maroñas); Hospital de Logoso, citado ya en el Tumbo C de la catedral de Santiago (s. XII); Cee (dos); Corcubión (del que se conserva el edificio); Fisterra, Moraime y Muxía.
La Oficina del Peregrino de la catedral de Santiago no incluye el Camino de Fisterra-Muxía entre los que permiten obtener la compostela, concedida sólo a los peregrinos que llegan a esa ciudad. Sí la entrega, sin embargo, a quienes realizan esta ruta en sentido inverso a lo habitual, es decir, partiendo hacia Santiago desde Fisterra o Muxía.
La imposibilidad de poder obtener el tan estimado certificado no ha impedido que el Camino de Fisterra desde Santiago se haya convertido en uno de los más seguidos. A falta de estudios más precisos, todo indica que es el segundo, después del Camino Francés, que más peregrinos concentra en relación con su longitud. Se ha vuelto algo habitual la franja multicolor, multirracial y multicultural de gentes de todo el mundo que marchan por esta ruta hacia sus límites. Quizá se trate del mismo fin buscado por los antiguos: el que nos acerca a lo desconocido.
Entidades de Fisterra y Muxía han creado sendos certificados civiles que acreditan la realización de este itinerario, al no poder obtenerse la compostela. Son la fisterrana y la muxiana, para los que les gusta dejar estas cosas por escrito. [MR]
V. muxiana